Aldous Huxley reflexionó a fondo sobre la pérdida de libertad individual que acarrean las drogas, y, precisamente por esa esclavización a la que pueden someternos, lo hizo también sobre el eventual uso totalitario que podría hacerse de ellas.
No por nada vivía una época en la que se sucedían la revolución bolchevique en Rusia (1917), la dictadura de Mussolini en Italia (1922), los avances en Alemania del partido nacionalsocialista del que Hitler era líder (1922), la dictadura de Primo de Rivera en España (1923). Así que compuso una parábola para advertirnos: Un mundo feliz se publicó en 1932, y debe leerse porque «leemos Un mundo feliz para saber cómo podrían ser las cosas si no leyéramos Un mundo feliz» (Ian Hamilton).
Para las explicaciones que siguen me sirvo indistintamente (sin pararme en detallar la contribución de cada cual, para evitar el fárrago) de las acotaciones que el propio Huxley hizo a su obra, del breve pero lúcido estudio que Vargas Llosa le dedicó en La verdad de las mentiras, y del estudio preliminar que el profesor Isaías Gómez López incluye en la edición de la obra realizada por Ediciones Cátedra.
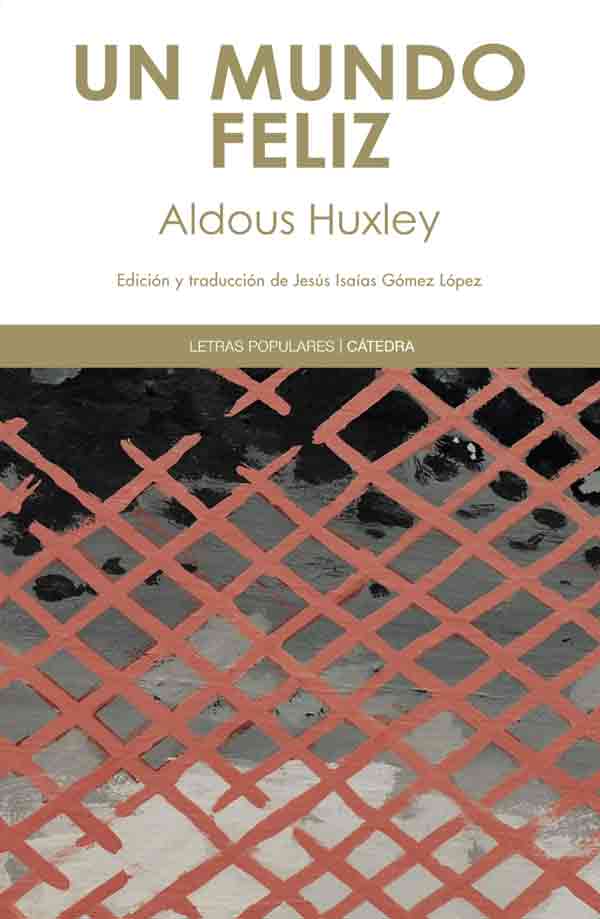
Resumen de una novela imprescindible
En el Mundo Nuevo de Huxley (estamos en el año 2540, pues el Estado Mundial en el que se desarrolla la novela comenzó su nueva era tras la fabricación del primer Ford T en 1908, y corre el año 632 desde entonces), el propósito del Estado, el primer objetivo de los gobernantes (esas aristocracias a veces políticas, a veces religiosas, a veces militares, a veces científicas —con combinaciones diversas—, que rigen siempre el destino de los hombres comunes —en la novela, los World Controllers—), es evitar a cualquier precio que sus ciudadanos (o súbditos) creen conflictos.
Se trata, por tanto, de proporcionarles los medios necesarios para descargarlos de tensiones, ansiedades e inquietudes, que podrían convertirse en fermento de inconformidad con el sistema. Para conseguirlo, todo vestigio del pasado ha sido erradicado.
La historia ha dejado de enseñarse a fin de implantar una sociedad en permanente calma, desconocedora de las revoluciones, lobotomizada de esas ganas de rebelarse contra lo establecido que han caracterizado al hombre desde el comienzo de los tiempos.
Las artes y la literatura, la filosofía, han sido también erradicadas, para evitar que los ciudadanos tomen conciencia de su ser como individuos.
La familia ha sido abolida, porque la historia demostraba que era un pilar de la humanidad esencial, una suerte de Estado fuera del Estado o anterior al Estado, que por lo general era antepuesto a éste —de manera que, ahora, palabras como «padre» o «madre» están prohibidas.
La única lengua posible para comunicarse es el inglés, para facilitar la consecución de un pensamiento uniforme.
Adoctrinamiento y promiscuidad
Buena parte de la educación se imparte mediante la poderosa herramienta de la hipnopedia: el adoctrinamiento durante el sueño, a través de micrófonos colocados bajo la almohada, desde donde se reciben máximas y estribillos repetidos como cantilenas.
El amor, esa pasión destructiva, potencia subversiva donde las haya, ha sido anulado y sustituido por la promiscuidad: en el Estado Fordiano, lo que practican sus habitantes (en orgías que reciben el nombre de «Servicios de Solidaridad», organizadas como misas de secta evangélica o juegos de club de jubilados) es mera gimnasia copulatoria, pues el sexo que ejercen, higienizado y exento de todo riesgo, misterio y violencia, de ninguna manera puede entenderse como erotismo —ese amor físico enriquecido y sutilizado por la fantasía humana—.
«Todo el mundo pertenece a todo el mundo», es una de las máximas estatales que rigen la existencia de los ciudadanos. Así, las mismas niñeras se encargan de dirigir a los niños en sus «juegos eróticos», una de cuyas modalidades son los «tocamientos en grupo».
Además, el sexo ni siquiera sirve para la reproducción: las criaturas son fabricadas en probetas para controlar su cantidad óptima y el sexo adecuado, y se producen en el laboratorio conforme a un principio riguroso de división del trabajo, pues los adelantos científicos de la época permiten dotar a cada homínido de la inteligencia, instintos, complejos, aptitudes o taras físicas necesarias, con el objeto de que cada cual realice con la mayor eficiencia posible la tarea que le será asignada en la colmena social.
Cinco castas, de la más inteligente a la más estúpida
Hay que tener en cuenta que «las clavijas redondas que no pueden introducirse en agujeros cuadrados tienden a alimentar pensamientos peligrosos sobre el sistema social y a contagiar su descontento a los demás». De este modo, los ciudadanos surgen a la vida genéticamente condicionados para pertenecer a una de las cinco castas o categorías de población, de la más inteligente a la más estúpida: los Alphas (la élite, los intelectuales, que desempeñarán las funciones de alto nivel), los Betas (los ejecutantes), los Gammas (los empleados subalternos), los Deltas y los Epsilones (destinados a los trabajos arduos y desagradables).
La ciencia, en fin, ha conseguido también que las personas conserven la lozanía, la apariencia física y el vigor de la juventud hasta los sesenta años de edad, cuando se produce, súbitamente, un proceso irreversible de envejecimiento acelerado, que conduce en pocos días a la muerte. Pero la muerte ya no espanta o acongoja, ya no es un miedo perturbador, porque desde muy temprano los niños pasan dos mañanas a la semana en el Hospital de Moribundos, donde disfrutan con los mejores juguetes y los días en que hay muertos les dan helado de chocolate.
¿Perpetuamente felices?
Gracias a todo esto, en el Estado Mundial las enfermedades y la vejez, la pobreza, la violencia y la guerra, han sido extirpadas, y todos son perpetuamente felices.
Como es más sencillo ejercer un control de los ciudadanos por métodos totalitarios que democráticos, el método mediante el cual se ha conseguido esto es la aniquilación de las iniciativas del individuo, es decir, la planificación absoluta, la regulación de la existencia hasta en sus aspectos más nimios, la abolición del azar o del accidente.
Los déspotas profesan un miedo cerval al desorden de la vida librada a su propio discurrir, así que su obsesión es suprimir lo instintivo, la irracionalidad, todo aquello que conspira contra la lógica. Procuran borrar de las vidas personales de los ciudadanos todo lo que constituye misterio y aventura.
El soma: la droga perfecta
Cómo los gobernantes de Un mundo feliz han logrado esto se lo deben a la ciencia, que les ha brindado un hallazgo: la dicha, en realidad, es un problema químico. Para solventarlo han creado la droga perfecta (el «soma»), un fármaco que reúne todas las virtudes del alcohol y la religión y ninguno de sus defectos: está destinado a proveer al ser humano de una falsa sensación de bienestar y cumple el ideal de mantenerlo en un eterno letargo mental.
En pequeñas dosis, el soma actúa de relajante, induce a una leve euforia, estimula los sentimientos amistosos y favorece la sociabilidad. En dosis medianas, funcionando como un alucinatorio suave, transforma y dulcifica el mundo exterior. En grandes dosis se vuelve un narcótico.
Como es natural, el Estado ofrece gratis el soma, es un «opio del pueblo». Lo proporciona en comprimidos de medio gramo, y los ciudadanos los consumen distribuidos en su dieta hasta completar su habitual ración diaria de dos gramos: el café con soma suple el café con leche; existe el helado de soma; la copa del amor con soma y las tabletas consagradas de soma se toman en los Servicios de Solidaridad como sustitutos de la hostia y el vino de la misa cristiana; el soma en forma de gas es empleado por la policía para apaciguar a los Deltas en una ocasión en la que estos se vuelven agresivos.
Una evasión controlada
Así, prácticamente todos los habitantes de Un mundo feliz se perciben como bienaventurados gracias a la persuasión química del soma, que se complementa con esos otros dos métodos alienatorios: el condicionamiento genético y la persuasión subconsciente.
Para rematar, el Estado, además, controla las formas de evasión, es él quien las suministra de forma reglada: el sensocine, la música sintética, el deporte colectivo, sesiones eróticorreligiosas, cantos comunitarios; distracciones cuya práctica es siempre colectiva, ninguna puede disfrutarse en solitario, pues nada produce tanta inestabilidad como los pasatiempos individuales —por ejemplo, la insidiosa lectura—.
La Reserva de Salvajes
Éste es el resumen del asunto de Un mundo feliz. Lo de menos es el argumento, que sólo se desenvuelve para poder mostrarnos que es posible un Estado como el que se describe en la fábula: hay un protagonista, Bernard Marx, un inadaptado social, que elude tomar soma y prefiere padecer la sensación de infelicidad que eso le procura, un tipo que se muestra disconforme con su existencia (es complejo e indócil, como lo es la vida no sometida a sujeciones) y que, por tanto, resulta sospechoso a la autoridad, que no puede tolerar que su extravagancia se contagie.
Bernard ama a Lenina, que no retribuye sus sentimientos, aunque experimente alguna atracción por ese hombre tan heterodoxo o contradictorio o diverso.
Juntos visitan la Reserva de Salvajes de Nuevo México, un parque temático extravagante que sirve a los habitantes del Estado Fordiano para recordar aquellos tiempos bárbaros en que los niños eran engendrados en vientres de mujeres, había matrimonios, familias, religiones y otras prácticas inmundas.
En esa Reserva de Salvajes todavía subsisten, aislados, homínidos de razas diferentes, se procrea, hay confusión de lenguas, hay basura y suciedad y moscas, y algunos ejemplares, desdentados, encorvados, decrépitos, todavía permiten conocer lo que fue la repulsiva vejez.
Allí descubren a John, el hijo que una ciudadana del Mundo Nuevo, extraviada en la Reserva, concibió, por un error anticonceptivo, de un «salvaje».
Bernard, de vuelta al Mundo Nuevo, lleva a John y a su madre consigo, como curiosidad científica. John también se enamora de Lenina (pero ésta, ignorante de sentimientos, incapaz de amar, tampoco corresponde a éste). Cuando, además, su madre muere entre la indiferencia de todos, John se sume en el horror. Se niega a ingerir soma para apaciguarse, se rebela.
Un desenlace desesperanzador
En presencia del Interventor Mundial de Europa Occidental, el líder Mustafá Mond, John abomina de ese mundo de felicidad artificial y sin alma, clamando que la vida no sólo es alegría, sino que también es dolor y angustia, y que sólo así aquélla adquiere significado (conviene añadir que John es un acendrado lector de Shakespeare).
Para anular a ese factor disolvente y a quien de modo insensato lo ha traido consigo, la Autoridad destierra a Bernard, aunque permite a John retirarse a un viejo faro (donde se pretende que siga siendo objeto de experimentación). John, sin embargo, resolverá quitarse la vida.
Cuando los seres humanos quieren ser súbditos
Huxley escribe, pues, Un mundo feliz para ilustrar la forma en la que, en el futuro, podría llegar a ejercerse sobre nosotros, de la manera más fácil, el control gubernamental; para mostrarnos los medios a través de los cuales una oligarquía tiránica podría mantener a la mayoría en una sujeción permanente y voluntaria.
Inducir a los hombres a amar su servidumbre es una tarea que los estados totalitarios han venido asignando usualmente a los ministerios de propaganda, los medios de comunicación adictos al régimen y la escuela ideologizada. Sin embargo, en un futuro cercano los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores podrían gobernar una población de súbditos sin necesidad de ejercer coerción alguna sobre ellos, por cuanto estos serían manipulados genéticamente, adiestrados mentalmente e inducidos químicamente para preferir su esclavitud.
El método más eficaz hasta entonces en la historia, el de la educación opresora —que llevó a afirmar a los jesuitas que, encargándose de la educación del niño, podrían responder de las opiniones religiosas del hombre—, ha sido superado. A la inversa de los revolucionarios antiguos, que buscaban (cuando se trataba de idealistas y no de meros detentadores de poder) transformar el ambiente social con la esperanza de cambiar la naturaleza humana, los nuevos World Controllers concentrarán su influencia sobre la naturaleza humana para así obtener el ambiente social perfecto.
Esos notables resultados pueden conseguirse con la inducción química gracias, precisamente, a que el hombre ha hecho de la diversión una ocupación o una exigencia perentoria.
Es decir, puesto que el hombre ha hecho del alivio ocasional una necesidad diaria, sustrayendo su sustancia a los Buenos Momentos (ya Shakespeare advertía cómo «el filo del placer es mellado por el abuso»), se trata de brindar a los ciudadanos vacaciones de sus circunstancias desagradables y de sus insufribles identidades, algo que podría estar al alcance de la ciencia: si pudiéramos esnifar o tragar algo que fuera capaz de alegrar a la gente en las situaciones en las que se siente mal, algo que, quién sabe, al menos durante cinco o seis horas diarias aboliera nuestra soledad como individuos, nos reconciliara con nuestros semejantes en una rebosante exaltación de cariño, una droga que, distribuida graciosamente por el Estado, no produjera adicción ni, en consecuencia, el escalofriante síndrome de abstinencia (imagina una droga transformadora del mundo que nos consintiera levantarnos a la mañana siguiente con la cabeza despejada y en buen estado), una sustancia que pudiera ingerirse a discreción y con continuidad por no ser perniciosa para la salud, entonces todos los problemas se solucionarían y la tierra se convertiría en un paraíso.
De la utopía a la pesadilla
El problema, añade Huxley, es que esa droga es una bendición cargada de graves riesgos políticos. Al colocar esa euforia química a libre disposición, un dictador podría conducir a una población entera a tal estado físico y mental que seres humanos que se respeten nunca aceptarían.
Ese dictador aboliría la libertad a los hombres dándoles a cambio, como experiencia subjetiva, una felicidad real, aun químicamente inducida. Así, la busca de la felicidad, uno de los tradicionales derechos del hombre, se tornaría por desgracia incompatible con otro de los derechos del hombre: la libertad.
Es así, diagnostica Vargas Llosa, como la búsqueda de la perfección absoluta en el dominio social conduce, tarde o temprano, al horror absoluto; acaba convirtiendo cualquier promesa de paraíso en una pesadilla.
La razón es que esa utopía no nace de un sentimiento noble, el de alcanzar una humanidad liberada de la explotación, de la violencia y del hambre, sino que se alimenta del temor de los hombres a tener que labrarse un destino por cuenta propia, ahí donde tantos anhelan que alguien tome en su nombre todas las decisiones importantes y le resuelva la vida.
Esa utopía representa una inconsciente nostalgia de ese estado de falta de responsabilidad, de total entrega y sumisión, en definitiva, de esclavitud, que para muchos es una forma de felicidad.
Los fordianos son sin duda felices, porque para ellos la felicidad consiste en la satisfacción artificial de unas necesidades artificialmente creadas. Pero si el sentido final de toda utopía es materializar la idea de felicidad, y lo que se obtiene es una felicidad sin libertad (también sin consciencia real de su disfrute), se trata de la felicidad que puede concederse a un autómata, un maniquí o una marioneta.
Propuestas de reflexión
De modo que leed Un mundo feliz, pero por si no lo leéis, para que sepais cómo podrían ser las cosas por no leer Un mundo feliz, podéis intentar ver una miniserie televisiva del mismo nombre que data de 1980 (dirigida por Burt Brinckerhoff) y que yo recuerdo con suficiente dosis de desasosiego. En el entretanto, podéis ver La isla (Michael Bay, 2005) o Gattaca (Andrew Niccol, 1997), incluso esa otra —juvenil— distopía cinematográfica, Divergente (Neil Burger, 2014), en la que también late el aliento de Un mundo feliz.
Ahora bien, como la vida es compleja o confusa o ambigua y las cosas siempre te ofrecerán diversas caras o facetas, como la realidad es —en expresión que ha hecho fortuna— poliédrica, y yo lo que quiero, o lo único que puedo hacer, no es ofrecer verdades inconcusas, sino entregar materiales para pensar, dejo aquí también la opinión sobre Un mundo feliz de Luisgé Martín.

A él, como la vida es, en su esencia, un sumidero de mierda o un acto ridículo, la de Un mundo feliz le parece no una sociedad distópica —como por lo general se la califica— sino una sociedad en realidad casi feliz, un modelo de progreso razonable, no precisamente la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas que causan alienación humana —que es como el DRAE define distopía.
Al fin y al cabo, a través de la ciencia la humanidad lleva siglos tratando de erradicar las enfermedades. Mediante la política y las disciplinas económicas, ha intentado borrar el hambre, la desnudez y la indigencia. La diplomacia ha hecho esfuerzos para eliminar las guerras y los conflictos sociales. Y la farmacología, junto al arte, ha procurado aliviar los desconsuelos, enmascarar las fealdades y curar las culpas: el soma no deja de ser una droga de la felicidad que se parece bastante a las que la industria farmacéutica lleva tratando de crear en nuestro mundo sin un éxito completo durante décadas.
Resistirse a los avances de Un mundo feliz sería, así, resistirse a algunas formas de progreso que pueden aliviar las miserias de la condición humana. Como el Interventor Mundial Mustafá Mond explica a John, a nosotros no nos gustan los inconvenientes, preferimos hacer las cosas cómodamente. John, sin embargo, reclama querer a Dios, querer la poesía, el peligro, la bondad, el pecado, que las cosas cuesten lágrimas. Le parece reprochable esa actitud de librarse de todo lo desagradable en vez de aprender a soportarlo.
Sin embargo, Mustafá Mond le replica que eso es tanto como reclamar el derecho a ser desgraciado. «Por no hablar del derecho a envejecer, a volverse feo e impotente; del derecho a tener sífilis y cáncer; del derecho a pasar hambre; del derecho a ser un piojoso; del derecho a vivir en el temor constante de lo que pueda pasar mañana; del derecho a coger la tifoidea; del derecho a ser acribillado por los más horribles tormentos». John, el Salvaje, contesta entonces, categórico: «Reclamo todos esos derechos».
«¿Es preferible la libertad dolorosa a la servidumbre voluntaria feliz?»
Sin embargo, Luisgé Martín se pregunta: «¿Por qué es legítimo curar mediante la modificación genética una distrofia muscular o una leucemia y no la melancolía, si llegáramos a identificarla? ¿Por qué es legítimo manipular el ADN para evitar enfermedades mitocondriales y no lo sería para corregir conductas agresivas o antisociales? ¿Por qué es legítimo elegir un embrión libre de malformaciones orgánicas y no uno libre del riesgo —por ejemplo— de la fealdad, que es una de las causas de sufrimiento espiritual más extendidas a lo largo de siglos?» ¿Acaso porque creemos que hay «un alma que no debe ser tocada porque en ella está nuestra entraña humana»?
Pero eso es «una insensatez pomposa. Una majadería. El amor y la dermatitis tienen la misma entidad ontológica», lo mismo que la codicia y el idealismo, el cáncer y la inteligencia, la hepatitis y la ira, la osteoporosis y la gratitud, la fibrosis pulmonar y la tristeza, la encefalitis y los celos: todo son manifestaciones somáticas, y tanto unas como otras debieran ser susceptibles de curación o alivio.
Así que, «¿es preferible la libertad dolorosa a la servidumbre voluntaria feliz? ¿Son en realidad diferentes la servidumbre voluntaria y la libertad? ¿Puede llamarse servidumbre a la autorrestricción consciente de ciertos instintos humanos ponzoñosos?».
Tened cuidado con lo que os respondéis, no sea que llegue a cumplirse.
Imagen de la cabecera: ‘Un mundo feliz’ (‘Brave New World’), teleserie inspirada en la novela de Aldous Huxley, emitida por el servicio de streaming de NBCUniversal, Peacock, entre julio y octubre de 2020.

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento del libro Mapa del tesoro I (Fragmentos para mi hijo), en adaptación libre del autor. Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












