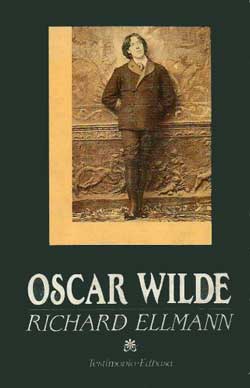 Wilde es hijo del deseo materno y su imaginario estará siempre sostenido por la referencia que constituye la madre. Hay aquí un campo acuciante para el biógrafo de escritores: abundan, en la primera fila de las letras contemporáneas, los autores que se derivan de esta decisión fundacional materna, aún los que son secundogénitos (es el caso de Wilde) y ello refuerza la figura del enfant gaté (preferido y estropeado, vaya ambigüedad semántica), dando por supuesto que el primogénito es depositario del deseo dominante paterno. Conviene recordar a Proust, Thomas Mann, Henry James, Rilke, Antonio Machado, por citar azarosamente.
Wilde es hijo del deseo materno y su imaginario estará siempre sostenido por la referencia que constituye la madre. Hay aquí un campo acuciante para el biógrafo de escritores: abundan, en la primera fila de las letras contemporáneas, los autores que se derivan de esta decisión fundacional materna, aún los que son secundogénitos (es el caso de Wilde) y ello refuerza la figura del enfant gaté (preferido y estropeado, vaya ambigüedad semántica), dando por supuesto que el primogénito es depositario del deseo dominante paterno. Conviene recordar a Proust, Thomas Mann, Henry James, Rilke, Antonio Machado, por citar azarosamente.
La madre quiso tener una hija y nació Oscar. De pequeño, lo vistió de mujer y lo hizo jugar con otras mujercitas. Lo definió como «joven pagano» y como «grande, brumoso y ossiánico» (en referencia a Ossián, el bardo celta inventado por Macpherson en el siglo XVIII). La señora se autodefinía a través de su hijo-hija, que encontraba un precoz destino en el paganismo y en la literatura apócrifa de eras remotas.
Oscar y su madre coincidieron en grandes y pequeños detalles: amaban los mismos colores (sobre todo el cortesano escarlata), se quitaban años, se decían descendientes de Dante sin serlo, eran nacionalistas irlandeses, tenían veleidades poéticas (las del hijo más afortunadas que las maternas), se confesaban de naturaleza «rebelde, furiosa y excesiva», proyectaron fundar una sociedad para suprimir la virtud (en esto, Oscar también llegó más lejos), en sus habitaciones siempre reinaba la penumbra, aun a pleno día, amaban los salones, la ropa lujosa y anacrónica y los libros preciosos, quisieron hacerse católicos y no lo lograron nunca.
Oscar opta por el mundo materno porque el padre está presente, pero separado y contrastado con la madre, desde la diferencia de estatura: mister Wilde es pequeñajo, Oscar será gigantón como su mamá. Hombre de ciencia y con una “casa chica” que produce tres hijos ilegítimos, deja en la herencia mental de Oscar este amor a los amores paralelos y clandestinos, así como su inclinación al despilfarro.
El buen señor gastó mucho dinero en amantes mujeres, así como su célebre hijo lo haría con muchachos. Oscar no quiso ser padre y, al nacer sus retoños, se alejó de ellos y de su mujer. Repitió y contrastó, quizá, la conducta de su propio padre: aspiró a no ser como él y acabó siéndolo, dejando a sus vástagos en manos de la madre.
Nuestro escritor es irlandés por su relación con Inglaterra. La relación con Irlanda que mantendrá Joyce: un país aborrecible e indispensable. Y, en lugar privilegiado, el vinculo de ambos con el catolicismo. Wilde fue educado en la Iglesia reformada pero jugó toda su vida a convertirse en católico.
A veces justificaba su inercia en este sentido con las palabras de su maestro Ruskin: mi conversión es superflua, pues ya soy más católico que los católicos. Admiraba en el Papa el que fuera el único monarca elegido por Dios pero su visión de Cristo no era dogmática ni tenía que ver con revelación alguna. Cristo era el despertador primaveral de un mundo muerto, una enésima versión de Apolo, el dios solar. En aquel tiempo (el de Wilde), el arte sucedió a la religión en su misión regeneradora.
Si coquetear con la idea de convertirse era un modo de oponerse a la Inglaterra anglicana, escenario de sus triunfos y sus humillaciones, su temprano ingreso en la masonería fue un intento de sintetizar catolicismo y paganismo, sin comprometerse con una obediencia religiosa determinada. La tiara papal y la rosa báquica se reconcilian en el rosacruz masónico, símbolo que también atrajo a un irlandés contemporáneo, William Yeats, otro crucificador de rosas.
En cualquier caso, la veleidad católica de Wilde en tanto irlandés es un truco para distanciarse de la imprescindible Inglaterra, sobre todo del imprescindible Londres, entonces la capital del mundo económico, militar y político que era el universo victoriano. Inglaterra, en cuya lengua (salvo excepcional incursión en el francés) siempre escribió Wilde.
No dejan de confundirse con viejas costumbres inglesas las devociones por la Grecia clásica, la Italia renacentista y la literatura francesa. Tampoco, el gran escenario de los Estados Unidos, donde Wilde empieza a convertirse en estrella del espectáculo, figurín del gran mundo y objeto de pullas puritanas. De última, vivió hasta el martirio el conflicto entre el esteta y la sociedad burguesa, a la cual desprecia por filistea, pero que le resulta irrenunciable por su dinero y su estatuto de libertades públicas.
Especial interés tiene el estudio que hace Ellmann de la adolescencia estudiantil de Wilde y su retrato de transición que, apenas observado con detenimiento, nos muestra al Oscar Wilde de toda la vida: su aspecto aniñado, su ingenuidad, su timidez, unidos a su insolencia ante los profesores y su mala conducta.
Su melancolía por la muerte de una hermana, su acercamiento literario a la homosexualidad a través de los textos clásicos explicados por su profesor Mahaffy, que ejercía de tutor (nunca mejor dicho), su acento irlandés, de baja consideración entre sus compañeros y que le llevaría a perfeccionar una dicción inglesa académica y personalísima a fuerza de «correcta».
Ya era, de joven, dandy y estrafalario en su aspecto, lo cual completa el perfil del tímido que lucha contra su timidez. No es mal deportista, pero prefiere contemplar los esfuerzos corporales de los otros, tal vez empezando a entender qué tienen que ver esos jóvenes cuerpos con los fantasmas de Platón y Virgilio.
A pesar de su cobertura paganizante, el arte de Wilde es, de partida y de conclusión, cristiano. Lo domina la categoría de la culpa, que no es pagana, la idea de que la vida es deuda a pagar con los dones del arte en forma de tesoros, como en su caso.
Un esfuerzo de aurífice, de trabajador minucioso y sostenido, da como producto la ofrenda al dios del dolor y el remordimiento. Tempranamente se advierte todo esto en sus poemas a la Virgen, donde confiesa pecados y vergüenzas.
Si proclamó que nada es bueno si es moderado y sólo se arranca el corazón del bien en el exceso, también sostuvo que “todo exceso, como toda renuncia, lleva su propio castigo”. Es decir que, sea cual fuere nuestra elección en la vida, desmesura o dimisión, siempre será castigada por mala, porque es mala la vida humana, nacida del pecado original. En este espacio, el arte es catártico, purificador, porque diseña la máscara, que es la verdad del hombre. En ella (el retrato de Dorian Gray es su cifra) se ven los vicios y las virtudes, la historia de cada quien. Pero no el bien y el mal, que pertenecen, tal vez, a la verdad de Dios, y que están detrás de la máscara y escapan al alcance humano del arte
En su vida anecdótica, Wilde pone en escena esta oscilación entre exceso y norma. A los veintinueve años se casa con Constance Lloyd, cuyo traje de novia diseña él mismo (acaso, para sí mismo). Hasta entonces, su única vida sexual ha sido con prostitutas, sifilis incluida. Es de suponer algún escarceo homoerótico con compañeros de colegio, pero Ellmann concluye que no más importantes que los de cualquier vecino.
Oscar define a Constance (vaya nombre para una esposa, con el agregado de que el apellido coincide con una compañía de seguros): “la mujer anulada y tierna”. Tendrán dos hijos. Esperando al primero, Oscar desea que sea una niña (lo mismo que su madre respecto de él) y el varón que nace se llamará Vyvyan, un nombre andrógino. A los pocos años, y sin estruendo, el matrimonio se deshace.
Retengo el detalle del ropaje. El de la novia v el del novio. Wilde se imaginaba desnudo y horrible, como Dorian Gray en su retrato. Acudía a la ropa como a un talismán que lo embelleciera. O al arte, para que lo hiciera bueno y puro. Su estética es decorativa, sus personajes se ornan y viven en lugares muy ornamentados, sus preocupaciones cotidianas y muchos de sus textos explican la necesidad de alhajar la vida: la casa, en primer lugar. Otro rasgo de no paganismo, ya que el propio Wilde escribió alguna vez: «Para ser griego uno no debe tener vestidos”.
El amor al lujo es, de última, amor a la ruina económica y moral. Wilde se prepara para vivir como un rey y acaba mendigando por las calles de París, sin dinero para colocarse unos dientes postizos. Las cosas amadas envejecen y se estropean, matamos lo que amamos, acaso lo amamos porque se nos presenta como víctima.
El esteta busca la plenitud en la sexualidad variable que anunciaban los inventores del esteticismo: Baumgarten, Winckelmann, Gautier. Encuentra la sifilis y la cárcel. El amor se paga y el bien se halla en el mal, como el diamante que aparece en la tiniebla de la mina, por decirlo con figura de época.
En esta encrucijada está, seguramente, el secreto del esteticismo wildeano, en su rechazo a toda naturalidad y a cualquier naturalismo. La naturaleza es imitadora del arte y los paisajes son detestables porque están hechos para los malos pintores. Wilde ama especialmente a las actrices (Lillie Langtry, Helen Modjeska, Ellen Terry y, última y suprema, Sarah Bernhardt), mujeres que simulan ser otras mujeres y, a veces, histéricamente, ser hombres como Lorenzaccio, Hamlet o el Aguilucho.
La otra salida es el vitalismo, sumergirse en el instante como absoluto, según dictamina Walter Pater, o en la duración de lo puramente cualitativo, el tiempo sin relojes de Bergson.
La vida hay que vivirla: ni entenderla, ni teorizarla, ni simplificarla. El detalle es la intervención del lenguaje. Cuando aparece la palabra, desaparece lo inmediato y se abre el doble juego wildeano: lo manifiesto y lo secreto.
La vida oculta un secreto, que es el arte. No se vive por ni para vivir, sino para llegar a la belleza que es la imagen perceptible del bien, algo no mundano. La vida bella apenas si es la condición de la bondad, que es la felicidad dada por el placer. Sólo quien es feliz puede ser bueno, en cuanto pierde ese estado de gracia que otorga la inmediatez placentera. Llega la policía, saca al poeta del lecho del placer y lo conduce al tribunal y a la cárcel.
Hay, entonces, una dialéctica wildeana: para conocer una esencia, hay que suprimir, negar lo inmediato, constituir la cosa a partir de su vacío. Otra vez, matar lo que se ama, en un acto de sumisión sádica, una blasfemia que reasegura la presencia de lo sagrado. Es la misión paradójicamente redentora del arte: irrumpir demoníacamente en la regularidad mecánica y tediosa de la vida cotidiana.
Ahora bien; no se logra hacer algo bello intentando hacerlo, con lo cual se alcanza la fealdad de la redundancia kitsch, sino haciendo algo útil y desvirtuando su utilidad. La decoración es, por tanto, el paradigma del arte. Un modelo contradictorio, según se ve, que conserva la tensión dialéctica de su contradicción. Porque el arte no contiene verdades universales, como la ciencia o la religión, sino que es «el baile de la poesía y la paradoja», una tierra donde todo es perfecto y venenoso, ya que sólo es artística una verdad cuyo contrario también es verdadero.
El arte no conduce a la acción sino que aniquila cualquier activismo: es «soberbiamente estéril». Es el impulso que genera la forma y se detiene y se contiene con ella. La vida como momento congelado, éxtasis, mito, joya, monumento, piedra miliar que inmoviliza el flujo de la historia. «Quiero hacer de mi vida una obra de arte», proclamó Wilde, lo cual implica el fundamento de una moral.
Hay un espacio privilegiado en la vida de Wilde donde estos hilos se anudan, tejido precioso o cuerda del patíbulo: la homosexualidad. Ellmann ha investigado con sorprendente minucia el desarrollo wildeano del fenómeno.
Wilde adquirió hábitos homosexuales sólo a los treinta y dos años, después de efectuado su matrimonio, por medio de su amigo Robert Ross. Dejó a Constance y se dedicó a formas clásicas, intercrurales y orales, de coito con otros varones. Su obra, acaso por mediación de esta catarsis cargada de referencias paganas, ganó en amplitud estética y crítica. Wilde se reconoció homosexual y recontó su vida: lo había sido siempre, aunque sin práctica, tal cual lo reconocían los demás, a contar desde sus apariencias estetizantes. Y esto contenía implicancias platónicas. Según esta idea, el sexo entre varones es bello y estéril, pues las mujeres no son hermosas. Pueden ser magníficas si se visten y enjoyan, pero carecen de alma y sólo es bello lo que refleja lo inasible, lo anímico. Tal vez se veía feamente femenino a sí mismo, en la lejana y fundacional relación con el ser adorable pero intangible por siniestro, la madre.
La relación con Alfred Douglas lleva esta experiencia a su extremo trágico, el reencuentro con la imagen paterna que bloquea el acceso a la madre, a la divina y amenazante missis Wilde.
Douglas es hijo del marqués de Queensberry, un hombre de vida irregular, un boxeador violento y anticristiano. Si se quiere, una réplica del propio Oscar Wilde. Douglas, el dulce y filial Bosie, realizó con Wilde la fantasía de reparar una mala relación con su padre, chulearla, hacerle pagar su reconocimiento y, finalmente, enfrentarlo con su doble. Queensberry era paranoico con la homosexualidad, la veía acechar a sus hijos, acaso porque proyectaba en ellos sus propios anhelos denegados. Su segundo matrimonio fue anulado por impotencia.
De algún modo, la asociación Wilde–Douglas buscaba provocar a Queensberry, es decir, a la sociedad victoriana donde la homosexualidad fue tolerada si no se era sorprendido en ella, o sea, si no pasaba por el lenguaje. Los amantes buscaron la ruina, el infortunio y el envilecimiento en su historia homosexual, disputándose los chulos y sometiéndose a sus chantajes. Finalmente, el chulaje era la parte maldita del orden social que desafiaban, un instrumento en manos de sus perseguidores. No aspiraron a la felicidad sino al placer, al trágico placer. Se amaban sin apenas tocarse, trapicheando con los gigolos de los bajos fondos y las pobres aldeas argelinas.
Wilde pudo escapar a Francia y evitarse la humillación y el presidio. No lo hizo y se expuso al castigo que pronunciarían unos jueces y fiscales educados en colegios donde la homosexualidad juvenil era moneda corriente. No castigaron unos actos, sino una palabra que no quiso anularse en el silencio de la hipocresía, la máscara que es la verdad del hombre.
El castigo encerraba la suprema tentación el martirio que lleva a la gloria: la tentación del arzobispo Beckett en la tragedia de T.S. Eliot. Sometiéndose a la pena, Wilde pudo estigmatizar a una sociedad que detestaba, exhibiéndola ante la intemperie de la historia.
La cárcel es la celda monástica, el lugar que buscó Wilde toda su vida, encerrado en Reading, el lugar for reading, una sala de lectura. La vida de otro que asumimos y cuyo escenario es el infierno, desde donde se ve a la gente como es, desde la petrificación del poeta: el arte se vuelve pasión, padecimiento, y el gozo mismo se padece.
El encuentro con Cristo, el “Amigo Perfecto”, cuyos imperfectos borradores eran los golfillos del Strand y de Biskra. Un lugar de creación, el lugar óptimo donde Wilde redacta sus piezas mayores y donde deja su verbo para siempre. De vuelta en el mundo, recupera sus ropajes y no escribe nada más. Una sucesión de secretos y revelaciones, que conduce de la obra maestra al silencio.
Tal vez, Oscar Wilde murió católico. Comprendió que el catolicismo, religión de santos y pecadores, era la fe inmejorable para morir un hombre como él. Para la gente respetable está el anglicanismo.Unos instantes más tarde, su cadáver estalló en gases y liquidos, la final pedorreta del artista sobre el mundo de los filisteos. Sansón derrumbando el templo.
Hasta aquí, cierta lectura del admirable libro de Ellmann. Para terminar, una anécdota personal. Cementerio del Pére Lachaise. Tumba de Oscar Wilde. Un genio alado, un muchacho desnudo con titánicas alas de mariposa. Graffitti por doquier: versos y epigramas del poeta, redactados por manos anónimas y peregrinas. Ramos de flores, insignias de grupos rockeros y de movimientos patrióticos irlandeses. Cartas de parejas gays. No quedan espacios libres. Unos curiosos, tal vez devotos, montan guardia. Y un detalle que yo creía exclusivo del “bronce que sonríe”, la tumba de Carlos Gardel en la porteña Chacarita: alguien ha dejado, como ofrenda, un cigarrillo, esperando que el fantasma vuelva por él y siga produciendo y disipando el humo de la vida.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Artículo publicado originalmente en Cuadernos Hispanoamericanos. Editado en Cualia por cortesía del autor. Reservados todos los derechos.












