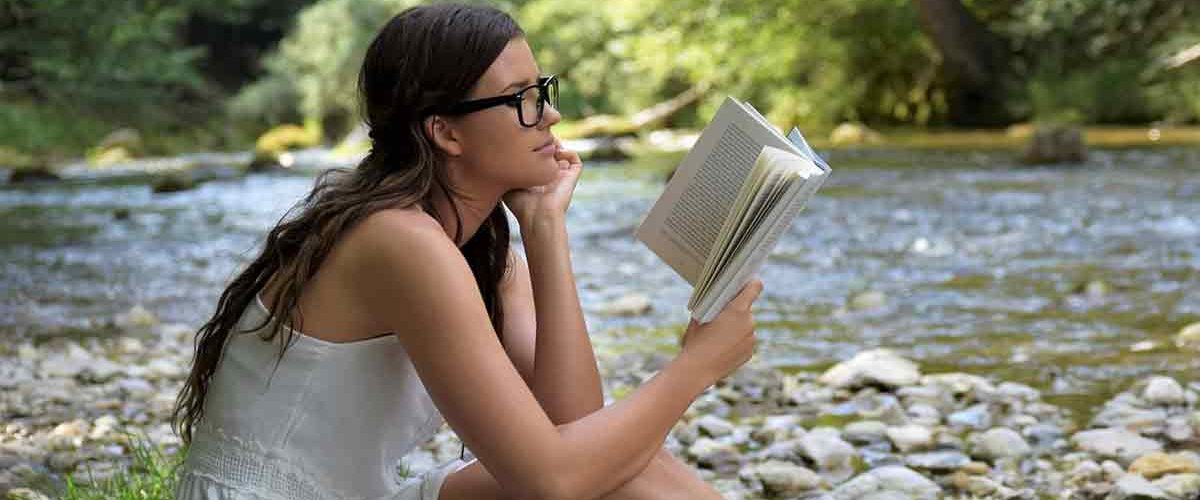La palabra tiene el carácter sagrado de lo primigenio. Por eso los antiguos pensadores griegos ya sostuvieron que el lenguaje y la razón eran lo mismo, que el hombre era precisamente un animal racional, porque era un animal capaz de hablar, pues esta capacidad le consentía reflejar el universo.
Y por eso ya San Juan Evangelista, en el intento de fundar una religión, narró, con versos que los poetas siempre han envidiado y han repetido hasta la saciedad, quizá en la secreta tentativa de imbuirse de su taumaturgia, que en el principio era la palabra, y que la palabra era Dios, y que por ella fueron hechas todas las cosas.

La lectura moviliza el espíritu
Esa vida revelada por las palabras desaparece, o, peor, no llega jamás a existir si solo disponemos de un lenguaje árido y escaso. Quiero decir que, para adquirir ese vasto superpoder instaurador, habrás de recurrir, sobre todo, al mágico elixir de la lectura.
La lectura moviliza totalmente el espíritu, pues adiestra las cualidades de la inteligencia y de la sensibilidad. Os enseña a discernir valores morales y estéticos, os educa en todas las facetas, de modo que, si más tarde, convertidos en adolescentes o adultos, no habéis aprendido a andar por entre los libros, no sabréis andar por entre las cosas del mundo, porque las letras son trasuntos del mundo en general (Así lo apunta Pedro Salinas).
¿Por qué ya no leemos como antes?
Los libros no son el más destacado de nuestros productos civilizados, sino que nosotros, los que hoy nos tenemos por civilizados, lo somos ante todo por ser el producto de muchos libros (como dice Savater).
Ya sé, ya sé que paradójicamente uno puede vivir sin leer. De hecho, con regularidad luctuosa, las estadísticas públicas sobre lectura se resumen en un prototipo humano que García Hortelano retrataba hace varios lustros: ese prototipo que lamenta siempre su absoluta falta de tiempo (sí, el mismo que siempre afirma que los libros están carísimos), y cuyo lamento se fundamenta en que su trabajo le devuelve tarde y en condiciones penosísimas al hogar, donde ha de rematar la jornada equivocando a los niños en sus deberes, recibiendo el afligido parte conyugal y, en consecuencia, ya solo con energía para ver un rato (apenas dos o tres horas fugaces) la televisión, un prototipo que antes sí, en su juventud, ese paraíso perdido, leía con voracidad.

Acceder a otros mundos
Pero tú busca tiempo para leer, hijo, porque, como observa Savater, si bien se mira, todo lo que en verdad es importante y humano, ya sea el amor o el arte, la lectura o la meditación, todo cuanto en realidad cuenta, lo emprendemos siempre a contratiempo, abriéndonos camino con denuedo entre las obligaciones cotidianas que nos esclavizan.
Y si, en cualquier caso, alguien te pregunta qué sentido tiene recomendar la lectura con tanta viveza, es cierto que no hay respuesta categórica o tan contundente que por sí sola tenga la virtud de convencer.
Leer solo multiplica tu vida por muchas otras vidas: Goethe decía que, cuando se lee, no se aprende algo, sino que se convierte uno en algo. Pero puede que, en definitiva, haya quien se encuentre a gusto instalado exclusivamente en la vida que lleva, sin aprender nada más y sin convertirse en nada más.
Si necesitaran más, ¿no lo buscarían, no intentarían acceder de alguna forma, a esos otros mundos? Sin embargo, hay quienes sí lo anhelan, añoran ese otro conocimiento como quien sospecha la existencia de un paraíso, pero desconocen la llave o el sendero que llevan hasta él y, en su búsqueda, se adentran en los libros.
Leer es una operación ardua
No obstante, hay que tener cuidado. Leer es una operación ardua, pues en palabras de García Hortelano, «exige esencialmente quedarse solo; se corre el riesgo de que nos enfrente a nuestros fantasmas, de que nos obligue a conversar con nosotros mismos; puede dejarnos más inermes o más lúcidos, lo que no se sabe qué es peor; y, con frecuencia, nos despega de la querida, confortable y un poquito putrefacta sensación de realidad en que tan descuidadamente se vive. Peligroso y pernicioso esfuerzo el de la lectura».
Pero yo, aun así, o quizá por eso, estoy convencido de que el amor por la lectura es el mejor legado que un hijo puede recibir de su padre —aparte del inefable recuerdo de haberse sentido inmensamente
querido por él—. En cualquier caso, admito, con Savater, que las exhortaciones enfáticas a la lectura son en cierto modo inútiles, porque convierten en algo parecido a la propaganda de un máster lo que, en realidad, constituye un destino, excluyente, absorbente y fatal, porque los libros son una verdadera adicción, acaso la única que no tiene cura posible, pues el efecto de los libros solo se sustituye o se alivia
mediante otros libros; y en ellos se entra como quien entra en una orden religiosa, en una secta, y por eso los adultos que se encargaron de nuestra educación se inquietaban tanto ante esa afición sin resquicios ni tregua, como que de vez en cuando interrumpían nuestra orgía para reconvenirnos: «¡No leas más! ¡Estudia!».
En todo caso, recuerda que no se trata, dice el filósofo italiano Manlio Sgalambro, de leer como si eso fuera un medio para formarse, un detestable uso del libro; es mucho más: por leer un libro merece la pena existir, por ver los inmensos horizontes de una página. ¿La tierra, el cielo? No, basta con leer un libro.
Por un libro muy bien se puede vivir. Aunque Manlio Sgalambro oculta su juego: te tiende una trampa o te lanza un señuelo, porque sabe que un libro no es solo un libro.
Libros que nos llevan a otros libros
La lectura de un libro te conduce al vasto, vertiginoso e inagotable mundo de los demás libros, de la literatura en particular y de la cultura escrita en general, que es tanto como decir la experiencia que guarda el hombre de su historia.
Y es que los libros lo tienen todo: Thomas de Quincey y Alfonso Reyes, ejemplo de autores con sabidurías e intereses enciclopédicos, distinguían entre una literatura de inspiración, cuya misión es conmover el ánimo —la literatura en toda su pureza: poema, drama, novela—, y una literatura de conocimientos cuya función es enseñar, una literatura ancilar, donde la expresión sirve de vehículo a un contenido y a un fin no literarios.
Serenidad y sabiduría
Será bueno que aprendas a disfrutar tanto con una como con otra, porque un breve estudio de antropología cultural en tono divulgativo, unos ensayos sobre ética, una historia de las enfermedades y de la medicina, una crónica de viajes, las biografías de sabios y artistas tanto como las de reyes y conquistadores, un estudio sobre pensamiento político, una miscelánea científica, un manual de religiones comparadas o una recopilación de artículos periodísticos —de opinión, de crítica literaria o cinematográfica— pueden procurarte tanto deleite como los relatos de los grandes narradores, los versos de los grandes poetas, las representaciones de los grandes dramaturgos.
Montaigne postulaba que el beneficio del estudio —es verosímil pensar que se refería, en definitiva, al beneficio de la lectura— es volvernos mejores y más sabios. Antes, ya Séneca decía que la señal más clara de la sabiduría —es verosímil pensar que se refería a la sabiduría que se adquiere, sobre todo, en los libros— es el gozo constante, un estado siempre sereno. Y es que mediante la lectura conseguimos hacernos cargo de la herencia de la cultura escrita.
La escritura como base de la civilización
La escritura, accidente del lenguaje, pudo o no haber sido: el lenguaje existe sin ella. Pero la escritura, al dar fijeza a la fluidez del lenguaje, fundó una de las bases indispensables de la verdadera civilización. La fijación del lenguaje mediante la escritura se inventó, precisamente, para que no se perdieran las creaciones de la palabra, los fastos humanos que ella recoge y perpetúa, el museo y la escuela del hombre que ella por sí sola representa (Alfonso Reyes).
Por eso la lectura conduce, sobre todo, al dominio del lenguaje, lo que es casi tanto como decir que la lectura te conducirá al dominio del mundo, un mundo tan vasto como tú mismo quieras procurártelo.
Escribir y leer desde la infancia
Yo ya adiviné en ti un atisbo de ese propósito prometeico cuando, en el momento en que apenas supiste escribir, te hiciste con una libreta y en ella, escribiéndolo, pasaste a resumir ese vasto universo que tu pequeño mundo comenzaba a ser. La llevábamos siempre con nosotros, junto a un estuche con lápices y rotuladores de colores, cada vez que salíamos de casa.
Algunas veces incluíamos esos útiles en esa mochila previsora que yo, desde que empecé a llevarte de la mano, porté conmigo —con pañuelos, con toallitas higiénicas, con tiritas, con una botella de agua, con algún juguete para entretener ratos imprevistos—.
En otras ocasiones te empeñabas en llevar la libreta en la mano, aferrándola como una preciada posesión, como si ya por ese mero hecho su contenido te transfiriera de alguna forma el arcano de su magia. En esa libreta anotabas con tu letra grande, densa de lápiz apretado, de trazos minuciosamente lentos y vacilantes: Ciudad Encantada, Museo del Prado, Jardín Botánico. Y cada vez, en esa expresión, resumías una jornada entera henchida de maravilla. Dibuja, el niño, hace sus primeras letras, sus primeras figuras, y es como cuando el hombre primitivo comenzó a miniar la roca de la caverna, y su caligrafía y sus dibujos tienen el temblor de una primera delineación del mundo (Francisco Umbral).
Las palabras: espejo de tu vida interior
Por lo demás, el lenguaje no solo es importante para enriquecer tu vida interior, las palabras no solo conjurarán tu soledad, un vocabulario rico no solo te proporcionará la posibilidad de estar siempre con la mejor versión de ti mismo (no hay un instante en el que nosotros mismos no nos estemos diciendo algo en nuestro fuero interno). Sobre todo, emplearás las palabras, de modo prosaico y caudaloso, para hablar con los demás.
De ti depende que sean un recurso yermo o luminoso: las palabras buenas te permitirán disfrutar de la amistad, puesto que esta la estrechamos mediante la conversación íntima, podrás con ellas entregar el adecuado consuelo a un amigo o recibir la confidencia de una amiga.
«No hables, a menos que puedas mejorar el silencio»
Las palabras mejores te atraerán quizá un buen amor, porque ellas nos consienten conceder la ternura o nos facilitan mostrar la pasión. Además, puesto que te será imprescindible utilizarlas en tu vida cotidiana, en tus actos más banales, saludar, excusarte, interpelar a otros, interesarte por alguien, las palabras dirán de ti si eres grosero o zafio o cortés o afable.
En todo caso, no las malgastes. Borges te recomienda que «no hables, a menos que puedas mejorar el silencio». La Bruyère ya anotaba que saber callarse es un talento, pues mucha gente habla un instante antes de haber pensado. Aunque a mí me parece que la recomendación mejor formulada —para no olvidarla nunca— es la de Wittgenstein: «De lo que no se puede hablar, es mejor callarse». Ten en cuenta, en definitiva, que «tu manera de expresarte no es menos importante que aquello de lo que hables».

Imágenes: Pixabay.
Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento del libro Mapa del tesoro I (Fragmentos para mi hijo). Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.