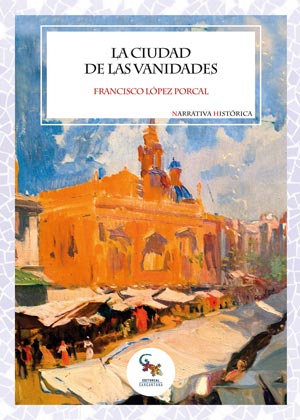 Vivimos un tiempo de libros, de ferias, de homenajes a escritores, de charlas, cócteles literarios, muy de moda ahora, y de otros eventos relacionados con la lectura en general. Es ahora el momento de escoger los títulos que nos acompañarán durante las vacaciones bajo la sombra de una frondosa arboleda, junto a un riachuelo, o en la velada que amortigüe el sueño de una noche de verano. Y en esta febril actividad literaria resulta conveniente destacar las presentaciones de libros. Actos que encierran un singular significado y una cierta trascendencia, dado que el autor entrega el mensaje al destinatario o lector, que a la postre se convertirá, desde un punto de vista emocional, en el verdadero dueño del texto. En este sentido, no suele ser habitual que los autores volvamos al texto que hemos creado una vez ha partido del silencio creativo. Y en el caso de enfrentarnos de nuevo, lo hacemos con la distancia de un lector, nunca ya como autores.
Vivimos un tiempo de libros, de ferias, de homenajes a escritores, de charlas, cócteles literarios, muy de moda ahora, y de otros eventos relacionados con la lectura en general. Es ahora el momento de escoger los títulos que nos acompañarán durante las vacaciones bajo la sombra de una frondosa arboleda, junto a un riachuelo, o en la velada que amortigüe el sueño de una noche de verano. Y en esta febril actividad literaria resulta conveniente destacar las presentaciones de libros. Actos que encierran un singular significado y una cierta trascendencia, dado que el autor entrega el mensaje al destinatario o lector, que a la postre se convertirá, desde un punto de vista emocional, en el verdadero dueño del texto. En este sentido, no suele ser habitual que los autores volvamos al texto que hemos creado una vez ha partido del silencio creativo. Y en el caso de enfrentarnos de nuevo, lo hacemos con la distancia de un lector, nunca ya como autores.
En un principio fue la blancura del papel o de la pantalla. Una lucha por plasmar el mundo bajo la catarsis de nuestras experiencias personales. Decía el autor griego Theodor Kallifatides en su obra Otra vida por vivir (Galaxia Gutemberg, 2019) que “la escritura está dentro de nuestra cabeza, pero también alrededor de nosotros, en las paredes y en los muebles, en el olor a café, en la luz de la lámpara. En días benditos todo es escritura, y en días malditos nada lo es”. Y cuando las letras se resisten, es posible que alejemos la mirada del texto para mirar hacia la ventana en un intento de esperar a Calíope o Talía, o a cualquiera de las otras musas. La ciudad de las vanidades (Sargantana, 2022) surgió con rapidez, allá por el verano de 2018. Pero con las novelas ocurre lo mismo que con las películas. Desde que comienza el rodaje hasta el estreno suele pasar un tiempo.
La novela comienza de la mano de un flâneur, ese vocablo francés que designa al transeúnte que pasea por la ciudad sin rumbo fijo, perdido en el anonimato de la multitud, observando y tomando nota en su cuadernillo los detalles a priori más insignificantes del espacio urbano. Así lo describió Baudelaire. Y ese flâneur no podía ser otro que el personaje Maurice Clichy, que saliendo de las páginas de Atrapados en el umbral (Sargantana, 2019), vuelve a Valencia con la misión de encontrarse de nuevo con doña Manuela, Viuda de Pajares, y heroína de Arroz y tartana, de Blasco Ibáñez. Ambos personajes, Clichy del siglo XXI y doña Manuela de los albores del XX entablan conversación en una suerte de realismo mágico: lo fantástico y lo extraño en el mundo real y cotidiano. Aquella corriente que se originó en los sesenta con Uslar Pietri en Las lanzas coloradas y que continuarían otros autores como García Márquez en Cien años de soledad y Juan Rulfo con Pedro Páramo.
Como escribe Irene Vallejo en El infinito en un junco, “Si un libro es en el fondo un viaje, el título sería la brújula”. Por ello, tanto el desplazamiento como la aguja imantada, representan en La ciudad de las vanidades la pulsión más recurrente del ser humano, el acento en las peripecias de la familia Llombart relatadas por un narrador omnisciente. Como ese Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara, que muy agradecido a su estudiante libertador le acompaña por los tejados de Madrid, en este caso de Valencia, levantando los techos de las casas como si estos fueran de juguete para introducirse en su interior y observar el comportamiento de las familias, con sus luces y sus sombras. Ni más ni menos que el diablillo y el estudiante se topan con la condición humana cuyas reacciones y acontecimientos se pierden en la noche de los tiempos. Experiencias que de manera tan sugerente plasmó Honoré de Balzac en su gran proyecto narrativo de la Comedia humana. Un conjunto de obras nacidas a raíz del Romanticismo e inspirado en la moda de la novela histórica de Walter Scott, Alejandro Dumas o Víctor Hugo entre otros. En este sentido, el autor galo retratará en su novelística la sociedad de su época, las complejas relaciones emocionales, sociales y financieras entre padres e hijos, el dinero, el poder, el éxito social, el desprecio a las clases inferiores por parte de los linajes exclusivos, es decir, toda una serie de temas y escenas que más tarde veremos en Flaubert, Stendhal, autores que fluctúan entre realismo y el romanticismo y más adelante con el naturalismo de Zola y en España con Clarín, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán y Galdós entre otros.
Literatura e historia siempre han desarrollado una relación muy estrecha desde los tiempos de la épica occidental. Desde entonces, ambas han permitido interferencias entre sí para presentar determinadas actitudes del ser humano. Y en esta tesitura, bueno es advertir que La ciudad de las vanidades se encuentra dentro de la tipología de narrativa histórica ambientada en los comienzos del siglo XX en la ciudad de Valencia.
En este aspecto, habría que puntualizar que el término novela histórica no puede aplicarse de una manera arbitraria. Ya advertía el filósofo y crítico literario George Luckács que además de la temática histórica, las costumbres y la psicología de los personajes representados deben reconstruir el pasado según la peculiaridad de la época. Por un lado, La ciudad de las vanidades gira alrededor de un tema histórico como es el de la Exposición Regional de 1909 celebrado en capital del Túria. Sin embargo, existen muchas más vicisitudes vinculadas al costumbrismo que a un hecho histórico concreto más a allá del citado certamen. Quizá aparezca de manera fugaz la llamada Semana trágica con epicentro en Barcelona y de puntual repercusión en Valencia, pero poco más. De ahí que la novela que nos ocupa se encuentre a caballo entre el relato histórico y el de época. Aunque aglutinando ambas tipologías bien podría calificarse como una transcripción de la memoria colectiva de una generación de valencianos.
A esta generación pertenecen los Llombart, prototipo de familia burguesa de la época, con sus fiestas, celebraciones y su modo de vida alegre ajeno al resto de la sociedad en la que vive, encerrados en una burbuja, sobre todo el personaje principal Daniel Llombart. Un pater familias que es dueño de una fábrica de hilados de seda, un gremio que no pasaba por su mejor momento. Su soberbia y mezquindad le arrastran a una ciénaga pantanosa de la que le será difícil salir. Quizá fuera el último en darse cuenta, o no, de su delicada situación. Una actitud comparable a la del personaje de Norma Desmond, aquel papel encarnado por la actriz Gloria Swanson en el film El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder. Desmond y Llombart, son dos universos ilusorios en los que viven ambos, patéticos y escalofriantes. ¿Acaso eran conscientes de la cruda realidad en la que vivían?
Junto a esta familia, todo un desfile de protagonistas de la vida cotidiana, empresarios, comerciantes, campesinos, tenderos, ayas de cría, pero también reyes, gobernantes y otros dirigentes que representan a las distintas clases sociales en escena, con sus vidas regaladas unos, con sus reclamaciones laborales otros, mendigos en busca de caridades, pero también labradores de abnegado trabajo. Campo y ciudad, burguesía y campesinado, dos distintas maneras de ver la vida en una no siempre fácil convivencia. Actores que se mueven en una peculiar cartografía espacial localizada fundamentalmente en dos de los núcleos más antiguos la ciudad de Valencia: la Seu-Xerea y en menor medida Velluters. El primero es un irregular dédalo de calles cortas y estrechas articulado con la inesperada aparición de minúsculas plazas apacibles que se suceden “como las tranquilas cuentas de un rosario”, según escribe Trinidad Simó en Valencia centro histórico (Institución Alfonso el Magnánimo, 1983). En cambio, Velluters, antiguo barrio de la seda, es un retícula de calles estrechas y alargadas paralelas entre sí en una repetitiva secuencia. El otro ámbito es el del Paseo de la Alameda, donde se levantaron los edificios y pabellones de la Exposición Regional, todo un revulsivo para que la ciudadanía venciera su reticencia por habitar esta zona que en el futuro abandonaría la condición de arrabal. En todo caso, la morfología urbana de estas zonas es capaz de seducir al lector, al igual que lo hiciera Claudio Magris con la lectura de El Quijote. Magris calificaba de curiosidad infantil el recorrido por los campos de batalla, auténtico escenario de aventuras en alusión a la ruta del ingenioso hidalgo. Así se expresaba el autor de Trieste en una entrevista publicada en ABC Cultural en febrero de 2001, en la que mostraba su deseo por contemplar la llanura y los colores, el blanco y el añil, así como la tierra roja al lado de la cueva de Montesinos.
Una manera de reconocer el protagonismo de la ciudad, como el de Valencia en La ciudad de las vanidades, es percibirla como un estado de ánimo, sensación presente en numerosas escenas de la obra. A tenor de ello, Germán Gullón manifiesta en Teoría de la novela (Taurus, 1974) que “el espacio abandona su pasividad y su condición estática y actúa de mutua reciprocidad con el personaje para proyectar en el paisaje el talante de quien lo contempla”, una de las misiones fundamentales del espacio en la narrativa.
Si el telón histórico viene determinado por la Exposición Regional de 1909, el desenlace de este certamen impulsado por Tomás Trénor Palavicino, presidente a la sazón del Ateneo Mercantil, discurre en paralelo al del protagonista principal Daniel Llombart: la historia de una decepción, o mejor dicho, de una ocasión perdida. Pese a todo, Trénor, tuvo la rara habilidad de evitar los graves desencuentros entre republicanos y liberales y sumarlos a un acontecimiento que pretendía abrazar la modernidad del nuevo siglo para ilusionar a la ciudadanía en aras de cambiar la imagen decimonónica y rural que ofrecía Valencia en aquel momento. Su objetivo siempre fue dotarla de las reformas urbanas necesarias en línea con el cosmopolitismo creciente de las otras grandes capitales españolas y europeas.
La perspectiva histórica nos demuestra que no fue así y la Exposición acabó desvaneciéndose como un fuego de artificio en el alegre firmamento de la capital del Túria. En cambio, el espíritu de aquel magno certamen no desapareció del todo en aquel naufragio. Con el tiempo levantaría el vuelo como punta de lanza de un desarrollo arquitectónico posterior, de mejoras en la salubridad y de un paulatino desarrollo mercantil que acabó por consolidarse.
Lo de Daniel Llombart fue el triunfo fugaz de la soberbia y de la arrogancia, porque solo un necio como el industrial sedero pensaba que al meter el dedo en la llaga era más importante el dedo que la llaga. Pero mejor que sea el lector el que juzgue esta fábula sobre la condición humana, en la que ciertos personajes, intentando ocultar sus propios prejuicios y torpezas, descargan su mezquindad sobre la ejemplaridad de los que triunfan por su esfuerzo y capacidad de trabajo. Un texto en el que, además de los elementos del realismo mágico antes citado, establece un juego metaficcional que enlaza una ficción dentro de otra generando una nueva historia. Una especie de cajas chinas en una historia que, como bien escribe el crítico cultural Javier Mateo en su reseña de El periódico de aquí del pasado abril, pone “a prueba las costuras de la familia burguesa de los Llombart” así como del pater familias “Saturno, devorador simbólico de su propia estirpe”. La intriga está servida.
Copyright del artículo © Francisco López Porcal. Reservados todos los derechos.












