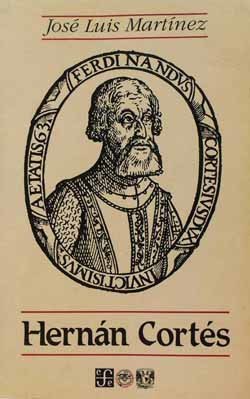 La historia nace cuando el pasado muere, cuando pasa y, por redundancia, alcanza su carácter de tal. Plumb lo ha explicado hace mucho.
La historia nace cuando el pasado muere, cuando pasa y, por redundancia, alcanza su carácter de tal. Plumb lo ha explicado hace mucho.
Cortés, en México y en España, ha sido demasiado tiempo un personaje invulnerable a la inhumación, un mito. Ahora se lo empieza a sepultar y a historizar.
Esta suma cortesiana (Hernán Cortés, UNAM y FCE, México, 1990), hecha con alto grado de erudición y distancia documental por un historiador mexicano, José Luis Martínez, es el síntoma privilegiado de tal proceso.
El hecho mismo de escribir la historia supone la aceptación remota de la conquista, ya que la historia, como conciencia del cambio asociado al tiempo, como novedad y pluralidad de mundos, es una categoría renacentista que llega a América llevada por los europeos.
Los aztecas concebían el tiempo como un ciclo uniforme de años, los katunes, gobernado por figuras mitológicas y sobrehumanas. Eran un mundo histórico cerrado y autosuficiente, que no imaginaba el planeta como lugar de confrontación entre grupos humanos, sino como un complejo natural y divino. Tampoco propendían a fijar los eventos en escritura, de la cual carecían, en el sentido profano que ya había adquirido en Europa. De este choque de culturas parte la historia de México. Quitar de ella a Cortés y sus fieros conquistadores es atentar contra la memoria histórica de los mexicanos, y así lo entiende y explica Martínez.
Se perdió el Paraíso donde no había entonces «enfermedad, dolor de huesos, fiebre ni viruelas» según dice el Chilam Balam. Se ganó la historia, hecho alegorizado por la magnífica metáfora de «castrar al Sol», obra de extranjeros. Llegó el miedo, se marchitaron las flores. Se tomó conciencia adulta de lo perecible y temible de la vida.
Con la conquista no sólo llegó la historia, sino que también advino la noción de imperio continental, de Ecumene, lo cual dio origen al espacio americano, a lo que se intentó luego conformar como América, y en eso estamos todavía. Y llegó, también, la utopía, la fantasía de refundar la historia entre hombres de honda virginidad espiritual.
Cortés era un hombre maquiavélico, empresarial, dialéctico. Creía que sólo puede pensarse lo que puede hacerse y que se hace lo que admite la extensión del propio poder. Vivir es dominar o ser dominado. Por eso se interesó siempre más por el poder político y cultural que por la riqueza económica, signando también cierto destino de la sociedad mexicana. Comprendió que sólo sería obedecido por los indios si sustituía al emperador muerto y esto es lo que hizo, hasta que el emperador europeo se sintió molesto por la competencia y le echó encima el peso de su burocracia colonial.
La continuidad del imperio azteca y el predicamento de las burocracias también habrían de caracterizar la vida mexicana posterior.
El conquistador organizó matanzas de indios, acaudilló a los tlaxcaltecas contra los aztecas, formó ejércitos mestizos para combatir a los otros caudillos españoles, de modo que la conquista de México se realizó más por obra indígena que extranjera.
Y luego, a la vuelta de los siglos (Martínez suscribe esta paradoja) la independencia fue obra de la burguesía criolla y el clero secundario, o sea por los descendientes de los conquistadores europeos, que esgrimían las ideas del liberalismo español, retraducidas del francés y del inglés.
La conquista es la fundación de una historia, es decir: de la escritura colectiva y del olvido. El conquistador, que en el caso de Cortés, resulta él mismo historiador de su conquista por sus Cartas de relación, es el que tiene el poder de conservar y destruir los documentos del pasado, y de ordenar los restos en un cuento y una cuenta. Gran parte de la cultura aborigen fue destruida, otra gran parte fue conservada y estudiada, se creó un tercer espacio de mestizaje y se incorporaron porciones de la cultura dominante.
Este proceso arrojó un resultado en parte armónico y en parte descabalado, sobre todo por los sectores indígenas que no se incorporaron a la europeización del continente, ni en tiempos del dominio español ni luego.
La distancia de la metrópoli y la necesidad de resolver el dominio en el lugar, crean a favor de Cortés un poder autónomo que él ejerce con arrogancia de adelantado, dejando a una parte las ordenanzas regias. Se legitimiza y hace cumplir sus normas, pero la fuente de la legitimidad es la conquista y no la Corona. Esto le acarreará problemas de por vida, la final marginación y una serie de pleitos y juicios de residencia que no se resolverán nunca y lo tendrán como postulante inocuo y como fallido conquistador de nuevas tierras en América y Asia.
Cortés siempre propuso respetar el asentamiento de los indios y conservó buena parte de sus construcciones. Creyó que sólo el arraigo hacía posible la dominación y, en este sentido, dando el ejemplo con sus numerosas e ilegítimas coyundas, fundó el mestizaje mexicano. Ligado a él, el orgullo patriótico de contar con la más bella y populosa ciudad del mundo.
Aparte de la historia pormenorizada del personaje y su entorno histórico, Martínez examina, al final, la posteridad de Cortés. Desde la novelesca historia de sus huesos, ocultos y exhumados por unos republicanos españoles en los años de 1940, hasta su fama entre los historiadores europeos y americanos, y su obra de escritor.
Es probable que en este tomo y en sus apéndices documentales, el lector halle lo que siempre quiso saber de Cortés, todo lo cognoscible de este personaje, y lo que nunca se atrevió a preguntar.
Copyright del texto © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.












