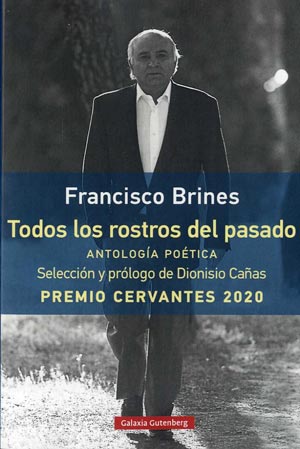 Lo primero que se oye en la grabación que voy a transcribir es el alegre murmullo del Café Gijón. Poco después, suena la voz firme de Francisco Brines (1932- 2021), y entonces uno se olvida de que la charla transcurre en un tiempo lejano, allá por 1999.
Lo primero que se oye en la grabación que voy a transcribir es el alegre murmullo del Café Gijón. Poco después, suena la voz firme de Francisco Brines (1932- 2021), y entonces uno se olvida de que la charla transcurre en un tiempo lejano, allá por 1999.
Además de un poeta mediterráneo y profundo, Brines fue un hombre cultísimo que, en lo personal, transmitía vitalidad, buen humor y una indefinible nostalgia.
Recibió los premios con los que sueña cualquiera que escriba en nuestro idioma: el Nacional de Literatura en 1987, el Nacional de las Letras Españolas en 1999, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2010 y el Miguel de Cervantes en 2020. Formó parte de la Generación del 50, fue miembro de la Real Academia Española y profesor en la Universidad de Oxford.
Pero lo que cualquier lector hispanohablante debe agradecerle es su obra, en la que destacan poemarios tan imponentes como Las brasas (1960), Palabras a la oscuridad (1966), Aún no (1971), Insistencias en Luzbel (1977), El otoño de las rosas (1986) y La última costa (1995).
Voy a poner en marcha la grabadora… Perdone, es que siempre quiero comprobar que funciona bien.
Usted grabe y no se preocupe. Luego, si me extiendo demasiado, puede añadir lo que necesite para que la lectura sea más fluida.
De acuerdo… Bueno, pues parece que esta máquina no falla… Le contaba por teléfono que la entrevista aparecerá en un dossier de Cuadernos Hispanoamericanos sobre la relación de los toros con la literatura. Y claro, usted es un entendido en ese tema.
Bueno, si le soy sincero, los toros me gustaban antes más que ahora.
También le atrae el fútbol… Aunque hoy no le preguntaré sobre futbolistas.
Sí [Risas]. Los dos temas me interesan enormemente. Pero claro, en el toreo hay más arte que en el fútbol.
Usted empezó a escribir muy pronto, ¿verdad?
Era un adolescente. En parte, debo agradecérselo a un profesor [en el Colegio de San José de los Jesuitas de Valencia], también poeta. Por aquel entonces, durante ese periodo de lectura e interiorización, yo descubrí a Juan Ramón Jiménez. Fue quien educó mi sensibilidad junto a dos prosistas que también fueron determinantes, Azorín y Gabriel Miró. Juan Ramón transmite la voz de la adolescencia de una forma que me interpeló muy especialmente, y eso supuso mucho para mí. Él fue mi maestro y es uno de los poetas a los que más he estimado. Sobre todo, resultó muy reveladora su Segunda antolojía poética, que leí gracias a ese profesor. Esta lectura tuvo un gran influjo en mi modo de entender la escritura poética y en mi propio conocimiento de la vida.
El primer libro de su trayectoria, Las brasas, de 1959, recibió el Premio Adonais…
Fue algo fundamental en mi carrera. El título hace referencia a la calidez de lo que aún arde antes de apagarse. Es una imagen crepuscular, que me parece que puede aplicarse a la propia vida y también a cuanto nos rodea [Así se refleja en el poema homónimo: «Junto a la mesa se ha quedado solo / debajo de las vigas, en penumbra / los muros. Los naranjos arden fuera / de luz, y el mar de velas blancas, suben / encendidos los pinos por el monte…»].
Los títulos de otros libros suyos, como Palabras a la oscuridad o El otoño de las rosas, son metáforas que, desde otro ángulo, apuntan hacia la misma experiencia. También reflejan el paso del tiempo, ¿no es cierto?
Bueno, le diría que Palabras a la oscuridad es un libro más reflexivo y sensorial. El título alude a la anulación que supone la muerte. Escribimos a partir de la experiencia de la vida, pero sabemos cuál será el destino último, y en este aspecto, la poesía adquiere un carácter histórico, previo a la disolución. Me refiero a esa conciencia del tiempo que nos hace, y al final, nos deshace. Somos en función del tiempo, y la poesía nos ayuda a comprenderlo… Con El otoño de las rosas me refiero a la estación de lo perecedero, previa al invierno. Es decir, se acerca el final del año, pero aún tenemos que celebrar el regalo de las rosas, que son un don del presente. Es algo elegiaco, pero hay una mirada agradecida en todo ello. El ocaso es siempre un momento de gran intensidad vital.
Usted pertenece a lo que se llamó el grupo del 50. Es una generación de la que también forma parte Claudio Rodríguez. Con este último, como ya le comenté cuando hablamos por teléfono, charlé hace unas semanas… ¿Cuál diría usted que es la intuición que comparten a la hora de escribir poesía?
Cuando Claudio Rodríguez escribió Don de la ebriedad, que es un libro admirable, él solo tenía diecisiete años. Y a esa edad, ya tenía una voz poética completamente consolidada… Pero verá, esto de las generaciones es algo relativo y tiene algo de fatalidad. En el fondo, nunca me sentí de esa generación. Yo hablaba con poetas de distinta edad, como Vicente Aleixandre, Carlos Bousoño o José Hierro.
En una generación poética podemos identificar ciertos puntos de ruptura, algunos rasgos compartidos al comienzo, que tienen que ver con determinadas circunstancias históricas. Todos somos hijos de cierta tradición. Pero luego la corriente existencial de cada uno es diferente, y como es natural, se acentúan las cualidades individuales.
Se construye un mundo… Una voz propia.
Escribíamos desde la primera persona, convirtiendo el yo en personaje del poema, aunque no de un modo estrictamente biográfico.
La poesía muestra una realidad que no está en primer plano. Se trata de unas claves psicológicas, profundamente emotivas, que acaban revelándose de forma intuitiva en el poema.
La poesía es para mí un desvelamiento o una revelación. Es algo que se va haciendo a medida que se escribe. En ese sentido, quien nos mostró el camino y dejó una huella más honda en nosotros fue Luis Cernuda, sobre todo en el aspecto estético y en esa exaltación de verdades individuales.
Cernuda hace algo fundamental, y es que encarna al hombre en el poema. La suya era una autenticidad moral que adquirió una dimensión extraordinaria para todos nosotros. Debo decirle que lo leí tarde, porque no llegaban sus libros. Primero lo leí en una antología, y más adelante pude leer Como quien espera el alba.
Si me lo permite, vamos a entrar en la materia del dossier… ¿De dónde proviene su afición por la fiesta?
Recuerdo, como experiencia de mi niñez y juventud, los toros en Valencia, en cuya plaza vi mi primera corrida el 15 de octubre de 1944. Yo tenía doce años y un torero valenciano, Jaime Marco Gómez «el Choni», tomaba la alternativa de manos de «Manolete», con Manuel Álvarez Pruaño «Andaluz» actuando de testigo. Quedé deslumbrado por el espectáculo, por su estética y solemnidad, y me entusiasmó ver a «Manolete», una leyenda viva en todo el país.
Al comprobar en mí aquella pasión, me dijo mi padre que cuando volviese «Manolete» a Valencia, también nosotros regresaríamos a la plaza. Yo carecía por entonces de conocimientos acerca de la fiesta, pero ello no supuso un obstáculo para que me convirtiese en amante de los toros.
¿Y cómo fue aprendiendo a valorar el estilo de cada torero?
Una vez descubierta mi afición, asistir a la plaza de forma continuada me sirvió para conocer cada vez mejor los secretos de la lidia. Tuve además una gran suerte porque, cuando estudiaba el último curso de Bachillerato, surgió una generación de novilleros que hizo furor. Junto a figuras como Miguel Báez «Litri» y Julio Aparicio, fueron apareciendo otras tan destacadas como Antonio Ordóñez, «Antoñete» y Luis Miguel Dominguín.
Me apasionaba la rivalidad entre varios de estos novilleros. Tal era su éxito, que toreaban todos los martes. Como yo quería llegar a tiempo a la plaza, me escapaba de la clase un poco antes, arrastrando a mis amigos, entre ellos Vicente Barrera, hijo del famoso matador. Siempre comprábamos la entrada más barata.
Recuerdo que yo era partidario de Julio Aparicio, pero cuando apareció Ordóñez, pasó a convertirse en mi favorito. En realidad, es la primera y única vez que yo he apostado por un torero determinado. Admiraba sus cualidades de torero valiente y artista.
Aunque Ordóñez era extraordinario, no despertaba en Valencia el mismo entusiasmo que «el Litri». Sin embargo, toreó mucho en esa plaza, así que tuve la suerte de verle en numerosas ocasiones, tanto de novillero como de matador.
En contraste con aquellos tiempos, hoy lo paso muy mal como espectador, porque no me gusta nada la situación actual de la fiesta. Y no me gusta sencillamente porque no hay toro. Ahora la técnica consiste en mantener al toro para que no se caiga. A un toro débil, como los que actualmente salen a las plazas, no le puedes bajar la mano al torearlo, porque se cae enseguida. En vez de llevarlo largo y humillado, que es la manera de que haga el recorrido lento, los toreros lo mantienen arriba y rectilíneo, con lo cual no lo gastan y le dan numerosos pases. Pero, en realidad, no le han dado ningún pase de poder; sólo han aprovechado el recorrido del animal.
Luego les conceden las orejas después de matar al toro, pero en realidad éste muere casi por cansancio.
Los diestros de la gran generación que antes he mencionado no toreaban mastodontes, sino toros ágiles, capaces de ir de un lado a otro de la plaza. Algo muy distinto sucede con los toros modernos, que son los toros de Guisando pero en carne. Los animales no están bien tratados, los trasladan en cajones y a lo mejor no les dan de comer. Pero es que además, cuando hacen tientas, tengo entendido que si la becerra es muy acometedora, la desechan.
Es lo que ahora se lleva.
Quieren el toro mecánico. Sin casta. Para solucionarlo tendría que venir a los ruedos un torero de leyenda, alguien como Pedro Romero, que en su época escogía las reses más difíciles y mejor armadas.
El propio Curro Romero ha dicho que si ahora salieran los toros que salían cuando era joven, llevaría veinte años retirado.
Por otra parte, si hablamos de cultura, el público actual vive en función de la propaganda, y lo mismo hace colas para ver una exposición que acude a la ópera o a los toros. Desconoce los principios de la fiesta, de modo que su diversión consiste en aplaudir y pedir orejas. De hecho, cuando los espectadores vuelven a sus casas, tienen la impresión de que han visto una buena corrida sólo porque se han cortado muchas orejas. Es algo que acaba por parecerse a las rebajas de los grandes almacenes.
¿Queda algo de la edad de oro de la lidia?
Muy poco. El último torero que ha dado grandes lecciones en la plaza fue «Antoñete». Por lo demás, ahí tenemos el ejemplo de un ganadero, Victorino Martín, cuyos toros no se caen, de forma que cuando hay una corrida con ellos, raramente participan los toreros punteros, porque no lo necesitan. Antes al contrario, se trata de un trampolín para los toreros que están en segundo plano.
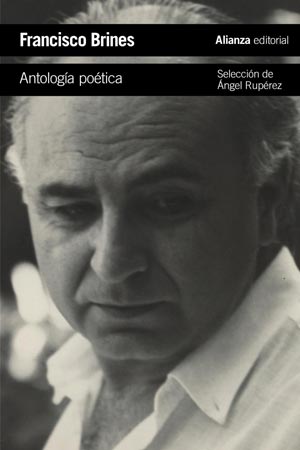 ¿Le ha inspirado el toreo en su actividad poética?
¿Le ha inspirado el toreo en su actividad poética?
Hubiera tenido deseos de escribir unos versos después de ver una gran faena, por ejemplo en el caso de Ordóñez. Pero nunca lo he hecho. Sólo tengo un poema de cierta inspiración taurina, «Relato superviviente», incluido en el libro Palabras a la oscuridad.
Está escrito cuando salgo asqueado de la plaza, durante la Feria de julio en Valencia, después de haber visto una corrida de Manuel Benítez «el Cordobés». Para entender mis emociones de aquel momento, hay que tener presente que el aficionado a los toros, cuando está rodeado de público ignorante, sufre mucho, porque muchas veces se premia lo que es malo y no se aprecia lo que es bueno. Como hay tal entusiasmo general de la multitud, se siente tristeza, rechazo y soledad, porque la emoción estética es siempre desinteresada y queremos que los demás la compartan. Y aquel día me entristeció el gusto tan depravado y la tergiversación de valores que yo advertí en la plaza. Esa es la razón por la que, cuando regresé a casa, escribí los tres versos con los cuales comienza ese «Relato superviviente»: «Después del espectáculo brillante, del entusiasmo / de la apretada multitud, / poseído de una creciente repugnancia».
Esta es la única presencia, un poco fantasmal, de los toros en mi poesía. Debo añadir que después de ver aquellos faenones del «Cordobés» me retiré de la afición y pasé unos años sin acudir a las plazas. Por fortuna, ya se había dejado los ruedos este matador cuando, gracias a un amigo, volví a los toros.
Aparte de rozar el tema en la poesía, también he escrito prosa, sobre todo artículos breves que me ha solicitado algún periódico. A ello he de añadir los ensayos publicados en Quites entre sol y sombra, una revista valenciana que surgió en los años ochenta y ya desapareció. En Quites los escritores abordaban el arte de torear desde una perspectiva literaria o de pensamiento, tanto a favor como en contra. Esta publicación tenía un interés añadido, pues las ilustraciones se adecuaban al mundo plástico del siglo XX y no repetían los clichés de la pintura de toros. Entre los artistas que allí colaboraron figura, por ejemplo, el pintor y dibujante Ramón Gaya.
¿Lee mucho sobre el tema?
A diferencia de otros aficionados, no he tenido el hábito de leer las revistas taurinas al uso, que me han interesado poco. Me gustan las crónicas de los buenos escritores, como en su tiempo lo fue Díaz-Cañabate. Leo ahora a Joaquín Vidal sin importarme si su crónica trata de la Corrida de la Beneficencia o de unos novilleros primerizos. También he procurado leer libros de otros autores con grandes conocimientos, como Gregorio Corrochano. La visión taurina de Bergamín me interesa, y me atrae lo que expone sobre la fiesta desde su rareza personal y desde su escritura literaria, que es también muy peregrina en ocasiones. Otro libro notable es el tratado de Domingo Ortega, El arte del toreo, cuyo verdadero autor, según dicen, fue Ortega y Gasset. Éste de Ortega me parece un texto admirable, muy bien escrito. Es probable que alguien se lo retocara estilísticamente, pero los conocimientos reflejados, no cabe duda, eran del propio maestro.
Aparte de eso, siempre me ha gustado mucho oír hablar a los toreros, porque de su boca podemos aprender, en mayor medida, lo que es el toro: un auténtico enigma, impredecible a lo largo de la lidia. Aprendo mucho acerca de todas estas cuestiones charlando con el diestro alicantino Luis Francisco Esplá, amigo mío y gran conocedor de la lidia. También me gusta conversar sobre este tema con Claudio Rodríguez.
Entre los poetas hay muchos aficionados, ¿verdad?
Desde luego. Ahí tiene a José Manuel Caballero Bonald y Alfonso Canales. También es aficionado Ángel González, quien me habló en su momento del torero murciano Pepín Jiménez. Con Juan Luis Panero he ido a los toros en Sevilla, para ver lidiar a «Antoñete», y tanto le emocionó una faena suya que luego escribió un poema sobre ello y me lo dedicó.
El caso de Fernando Quiñones fue más peculiar, pues era un gran aficionado, pero dejó de serlo. Me contó el motivo: estaba viendo una corrida televisada y su hijo pequeño comenzó a llorar, de modo que ese llanto le hizo tomar conciencia de la violencia del espectáculo. Esta anécdota muestra un rasgo de la calidad humana y la bondad de Quiñones, pero a mí no me ocurriría algo así. Yo trataría de explicarle a ese niño la razón de ser del toreo, porque los aficionados no somos gente sádica. Lo que de verdad nos irrita es que el toro sea maltratado sin motivo por el picador o que el torero, cuando no lo mata a la primera estocada, lo atormente como si fuera un acerico.
¿Es lector de poesía de asunto taurino?
Me gusta leer poesía de tema taurino cuando el conocimiento de la fiesta se alía con el conocimiento de la lírica. Eso me hace doblemente feliz. Hay poetas como Fernando Villalón, interesados por el toro, a diferencia de otros creadores, cautivados en mayor grado por la fiesta, como Manuel Machado, que era buen conocedor de la lidia.
En general, entre los poetas del 27 hay bastantes aficionados. Basta con fijarse en Rafael Alberti y Gerardo Diego.
No obstante, por su importancia, he de referirme al Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, un poema de Lorca absolutamente maravilloso. La mejor elegía de la poesía española junto a las Coplas de Jorge Manrique.
En esta obra no importa tanto la lidia, pese a que Lorca demuestra su buen entendimiento y nunca dice nada que suene a falso. Lo que de verdad le interesa al poeta es hacer la elegía a un amigo cercano a él y que además era torero, esto es, ejecutante de un arte muy admirado por Federico. Como sabe, Lorca elogió en distintas ocasiones la enorme dimensión cultural del espectáculo taurino.
Otra obra que me atrae es el libro La suerte o la muerte, de Gerardo Diego, cuya lectura me produce un doble placer: el de admirar al conocedor del toreo que además es un técnico de la poesía, porque lidia con ella. Gerardo es como algunos toreros que se plantean dificultades para salir de ellas, mediante la inspiración o el instinto. Además toca todas las vertientes del arte de torear, también con sus filias y sus fobias con los toreros. (A propósito de esta cualidad suya, me molesta un poco que un aficionado como él sólo le haya dedicado un poema a Antonio Ordóñez. Pero eso ya son reparos de un seguidor como yo, quizá un poco fanático.)
Gerardo ha hecho uso de todos los metros para hablar del toreo. Ha escrito además artículos para la prensa acerca del mismo tema, útiles para resumir su teoría del toreo, una teoría que además es comparativa con las distintas artes.
Su afición le venía de la infancia. Recuerdo cierta ocasión en que yo me encontraba a la puerta de la plaza de Las Ventas, aguardando al hispanista Philip Silver, otro gran seguidor de la fiesta, con quien ya me había reunido en otra ocasión, en compañía de Carmen Martín Gaite y de una hermana de Carmen, aficionadísima y enteradísima. Pues bien, estaba esperando a Silver cuando vi llegar a Gerardo Diego, quien tendría por entonces más de ochenta años de edad. Muy tímido, tomó confianza cuando empecé a charlar con él, señalándole su gran afición, y entonces me confió un detalle revelador: cuando le preguntaban cuál había sido la jornada más feliz de su vida, no indicaba la fecha de su boda o la del nacimiento de su primer hijo. No, ese día de mayor felicidad tendría unos catorce años ‒me dijo la fecha exacta‒ y asistió a dos corridas sucesivas en Santander. Ahí lo tiene: el día más dichoso de toda la existencia del poeta fue aquel en que vio lidiar a unos toreros antiquísimos dieciséis o dieciocho toros.
Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.












