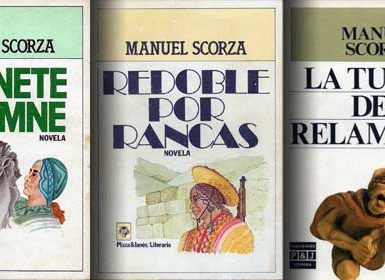En las literaturas hispánicas el surrealismo tiene un carácter epigónico y se da en relación a la propuesta central francesa. Por un lado se advierte una impregnación surreal en escritores que no fueron surrealistas de escuela o en obras puntuales como Trilce de César Vallejo, las Residencias de Pablo Neruda, Sobre los ángeles de Rafael Alberti, el lorquiano Poeta en Nueva York y momentos del mexicano grupo Contemporáneos (Novo, Ortiz de Montellano, Villaurrutia, etc.).
Por otro lado, la actividad orgánica es escasa. En este orden, la Argentina resulta precursora, con la tarea pionera y tenaz de Aldo Pellegrini, quien funda en 1928, entre el primer y el segundo manifiestos de André Breton, que datan de 1924 y 1930, la revista Qué. Luego, en 1948, lo hará con Ciclo y en 1952, con A partir de cero, donde se reúne el grupo de tardíos surrealistas argentinos: Enrique Molina, Juan Llinás, Juan Vasco, Carlos Latorre.
Algunas condiciones específicas de la literatura argentina podrían explicar esta labor orgánica. En general, se trata de una literatura variada, muy sensible a las novedades y que tiende a la formalización, la escolástica y la organización. Con su maraña de manifiestos, su carácter de logia secreta, su actitud eclesial de grupo, sus Papas y obispos en tierras de infieles, el surrealismo francés aportaba, en ese sentido, elementos muy sólidos. Es claro que no tuvo el surrealismo argentino mayor relevancia política y acabó siendo sólo un código renovador e incitante para la poesía del cuarenta y algunas manifestaciones posteriores.
Dicha poesía argentina presentaba un panorama residual, proveniente de “la resaca de las vanguardias”. Había vanguardistas en retirada que se volvieron neoclásicos y acudieron al soneto, la cuaderna vía, el versículo o la lira: Borges, Marechal, Bernárdez. Los jóvenes del cuarenta apelaron a un neorromanticismo que trabajaba con la intimidad del lenguaje y atendía poco a los problemas de forma y elocución. Se religaba con el posmodernismo de principios de siglo (Banchs, Capdevila, Arrieta, el Fernández Moreno de Penumbra) e invocaba magisterios igualmente puristas e intimistas, Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén en primer término. En este contexto y con las limitaciones apuntadas, la cuña surrealista marcaba cierto intento renovador.
Otros movimientos de inspiración surreal se dan en Canarias, con Domingo Pérez Minik y sus compañeros, y en Chile: Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, Jorge Cáceres, la revista Mandrágora. No son ajenas a esa influencia las obras de Rosamel del Valle y Gonzalo Rojas. En otras tierras, los ejemplos son más bien individuales o de obras determinadas, como han señalado los estudiosos del tema, Stefan Baciu y Octavio Paz entre otros.
Enrique Molina pertenece a la zona de la poesía argentina más impregnada de sugestiones surrealistas en las décadas de 1940 y 1950. No se trata de un surrealismo de escuela ni de la demostración de las tesis doctrinales bretonianas, sino del libre empleo de algunas de sus categorías, a partir de una propuesta poética de orden cósmico, donde la poesía celebra el hallazgo o la instauración de secretas correspondencias entre las cosas, elevadas a símbolos y entretejidas en un orden de imágenes y metáforas que constituye, estrictamente, el mundo. En tal sentido, Molina rescata cierta religiosidad primaria e innominada, un panteísmo que arraiga en la tierra y el cuerpo. Esta corporeidad microcósmica del hombre, que aparece, sobre todo, en su primera etapa, tiene que ver tanto con alguna propuesta del surrealismo como con otras lecturas privilegiadas de su promoción: el Neruda de los años treinta, Saint-John Perse, Lubisz Milosz.
Molina ha tenido dos ocupaciones distintas, contrarias y complementarias. Ha sido navegante y bibliotecario. Se ha desplazado por el afuera, por lo extraño, privilegiando el movimiento. Luego se ha quedado quieto en el adentro, lo reconocible, lo inmóvil. En su poesía esta dualidad de espacios aparece con frecuencia bajo las figuras del viaje y el hotel.
En el tiempo, Molina coincide con algunos narradores argentinos afines al surrealismo. Tiene parecida edad y en ellos la huella surreal es más honda que en la coetánea poesía. Me refiero al Ernesto Sabato de “Informe sobre ciegos” en Sobre héroes y tumbas, y al personaje de Juan Pablo Castel en El túnel, acaso un pintor surrealista como el canario Óscar Domínguez, amigo de juventud de Sabato y muy influyente en su formación estética. La dualidad visión/ceguera, tan insistente en la narrativa sabatiana, se comunica fácilmente con el privilegio que el surrealismo otorga a lo visual.
Igualmente, en ciertas ficciones de Adolfo Bioy Casares (En memoria de Paulina, El perjurio de la nieve), de María Luisa Bombal, chilena de origen e integrada en el mundo literario argentino (La amortajada, La última niebla) y de José Bianco (Sombras suele vestir) se advierte una dudosa textura de referencias que solapan unas historias con otras, a la manera como el sueño mezcla calidades de objetos que la duermevela va ordenando bajo la creciente censura de la consciencia.
Pero es Julio Cortázar –especialmente en Bestiario y en Las armas secretas, aparte de la invocación de Morelli a ciertos surrealistas precoces o sueltos, en Rayuela– quien más acusa el impacto surreal. En “Las babas del diablo” el fotógrafo que capta una secuencia con varios disparos de su cámara y, al revelar la película, advierte que ha registrado “otra” historia, muestra la máquina de fotos como el ojo que ve por sí mismo y da acceso a la superrealidad del arte. Al comienzo del filme de Buñuel El perro andaluz, el ojo cortado por una navaja y vaciado con sádico esmero, da lugar a las secuencias que siguen, suerte de asociaciones libres visuales que parecen haber surgido del interior del ojo destripado.
La siguiente media docena de ejemplos tomados de la poesía moliniana se exponen para mostrar algo de lo dicho. Están extraídos de los primeros libros de Molina, su momento de mayor acercamiento al surrealismo: Las cosas y el delirio (1941), Pasiones terrestres (1946) y Costumbres errantes o La redondez de la tierra (1951).
1 – “También nosotros”
Cabe observar la imagen de la partida y la errancia consiguiente (“Sí, zarparemos con los últimos barcos”). Se va a la otra parte de la vida, al ailleurs surreal, donde verdaderamente está la vida y donde somos eternas criaturas:
Eternas criaturas de la tierra,
seguiremos andando debajo de las flores,
con ligeras estrías azules en el hombro.
Y acaso reconozcan a nuestros nietos por su pelo arbolado,
por sus ojos de tristes nadadores
y su manera de decir: “Otoño…”
2 – “El día y la noche” (fragmento 7)
Aparecen en este fragmento el sueño como visión, es decir como conocimiento por medio de la imagen, el hombre como microcosmos, nudo de las correspondencias del mundo (“Los monstruos adorables/ del sueño me respiran/ como un planeta orgánico”) y el retorno a la unidad perdida como ser original que el lenguaje puede mentar pero no penetrar porque el origen es anterior al lenguaje, es imagen que une y no palabra que escinde:
Quizás alguna vez
retorne a mis entrañas,
como quien va a nacer
macizo de secretos,
desde el lento y calcáreo
subsuelo de la noche.
3 – “Como la nostalgia”
El poeta errante percibe en estos versos el mundo como exilio, nostalgia del lugar verdadero y auténtico, el ailleurs. El sueño determina, a su vez, la identidad verdadera y auténtica que es, en este caso, la muerte, la desujetación y la pérdida de lo individual.
Y solamente el liquen, las alcobas donde el hastío reina,
desabrido y fatal como el silencio de un antiguo sepulcro,
a través de unos mansos objetos, de unas flores
perdidas en el vago madurar del otoño,
recibirán su larga despedida,
igual a la caricia final con que se deja
una forma en que amor y deseo han ardido.
4 – “Archipiélagos lánguidos”
En este poema la imagen prolifera y se transforma en orden escenográfico, subrayando el paisaje del exilio como costa y archipiélago. Sobre este fondo, el poeta se entrega al placer mortal, al goce de morir y desaparecer enunciando la bella palabra. Destierro y agonía como lugar transitorio y acto poético nos llevan al mundo romántico, traducido al código corporal del surrealismo: el cuerpo, en situación límite, como lugar del conocimiento.
¡Arded, fuegos terrestres!
Que crepite el collar de cáscaras marinas
en el cuello de plata de los muertos.
¡Arded, turba de ebrios unidos a la lluvia,
moradores de playas, cautivos como monos en el lago,
en un flanco marino,
lleno de hermoso frutos que se adoran,
mutaciones y ruinas incesantes,
sus vastos letargos encaminados hacia el sol!
5—“Los hoteles secretos”
El hotel es una imagen nodal en la poesía de Molina, porque sirve de síntesis y encrucijada. Es el lugar donde el viaje se detiene. Es un sitio de paso, ajeno y público, pero a la vez íntimo. Allí ocurre el encuentro sexual, que es el encuentro con la mujer como alegoría de la Tierra, madre y sepulcro, continuidad de la vida en la muerte. Y es el coito como acto visionario, similar al sueño, al delirio, a la alucinación tóxica: una vía de acceso al ailleurs.
Criatura melancólica que tocas el alma de tan lejos
invoca en las alcobas el éxtasis y el terror
el lento idioma indomable de la pasión por el infierno
y el veneno de la aventura con sus crímenes.
6 – “Escena de tormenta”
El paraguas y la máquina de coser, el salón en el fondo del lago, el sillón en medio de la pradera, son otras tantas y célebres imágenes de asociación extraordinaria que, desde Lautréamont y Rimbaud, vienen signando e destino visual de la poesía contemporánea: ver lo que está ahí y nadie percibe, el ailleurs del más acá. En este poema, Molina –conviene recordar que fue traductor de Rimbaud– trabaja con tal tipo de asociaciones.
He allí los cerdos del vals al claro de luna.
Yo me unía a los cazadores de piojos
a los saqueadores de tumbas
a los desesperanzados por la esperanza
en los lugares cálidos como la tempestad
en las guaridas donde aúllan los trenes
donde las grandes serpientes que cruzan el cielo
se enlazan en mi corazón formando un monograma misterioso
deslumbrador como el infierno.
Me permito cerrar estas páginas contando una experiencia personal que bien calificarse de surrealista y podría haber alimentado un poema de la escuela. Una mañana de otoño, en el madrileño barrio de Argüelles, percibí un cartel verde que se iba ampliando a medida que yo avanzaba hacia él, pero que, dada mi posición, se leía de derecha a izquierda. Leí ría: un accidente geográfico, el imperativo del verbo reír en segunda del singular con sujeto usted o tercera, él o ella. Luego leí seria: la palabra invierte su significado y pasa de la risa a la seriedad; sumando las dos lecturas descifro ría seria: ría usted, señora seria. Luego leí: miseria: decididamente, este sustantivo me conduce a la pobreza extrema. Luego leí: camiseria y me vino a la memoria la exclamación italiana porca miseria. Finalmente leí: camisería y vi un escaparate lleno de camisas. Toda la secuencia se convirtió en un cuento construido por el demonio de la analogía. La palabra tiene su ailleurs y éste es su lugar poético. O, como asegura el spot publicitario decididamente surreal: “Hay otros mundos, pero están en éste.”
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo forma parte de la obra Lecturas americanas. Segunda serie (1990-2004), publicada íntegramente en Cualia. La primera serie de estas lecturas abarca desde el año 1974 hasta 1989 y fue publicada originalmente por Ediciones Cultura Hispánica (Madrid, 1990). Reservados todos los derechos.