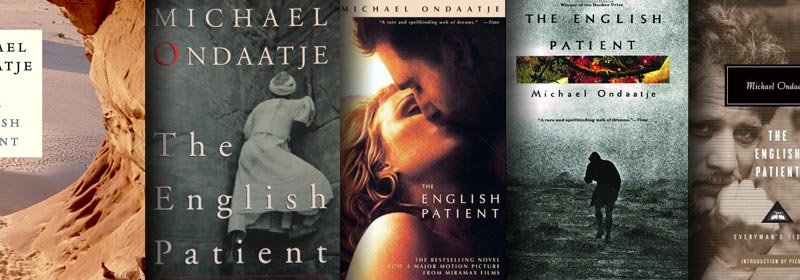El cronotopo literario, en su misión estructurante de los hechos de los personajes, posee una dimensión crucial que afecta al desarrollo del relato. Pues como escribe Bajtin, “los elementos del tiempo se revelan en el espacio y el espacio es medido y entendido a través del tiempo”. De ahí la estrecha alianza entre ambos elementos narrativos a los que Bobes Naves denomina unidades textuales, junto a la acción y los personajes. La lectura de El paciente inglés (1992), de Michael Ondaatje (Sri Lanka, 1943), parece confirmar esta función, pues el tiempo, como tal vez advierta el lector en esta obra, parece comprimido o tal vez desaparecido, disuelto, si se quiere, en determinadas escenas de la historia. En realidad, no resulta un caso aislado, ya que puede establecerse un cierto paralelismo con la lentitud de la rutina alpina de Davos, en La montaña mágica, de Mann, o con el movimiento de los personajes alrededor de un solo día, como puede percibirse en Ulises, de Joyce.
El argumento de El paciente inglés acusa en todo momento el peso de la contienda sobre unos supervivientes que habitan un abandonado convento rodeado por un huerto sembrado de minas al final de la Segunda Guerra Mundial. Los escombros del cenobio, en Villa San Girolamo, reflejan de alguna manera la ruina a la que ha quedado reducida la existencia de estas víctimas, un paciente quemado que no recuerda su nombre, Hana una joven enfermera, Caravaggio, un ladrón amigo del padre de esta y Kip, un zapador hindú. Alrededor del hombre sin apenas rostro, los cuatro personajes intentan recomponer el puzle de su pasado, interpelándose acerca de los motivos que los han arrastrado a tan remoto lugar: “Parecían planetas distantes, cada cual en su esfera de recuerdos y soledad”.
El relato de Ondaatje irá descubriendo al lector diversos retazos sobre el pasado de estos espectros vivientes, aunque nunca ofrezca un retrato completo, quizá un recurso del autor para resaltar el desarraigo que sufren. Y Ondaatje lo hace a través de una lenta y en ocasiones confusa estructura narrativa, trufada de continuas analepsis comparables a “trozos de carreteras arrancados por las tormentas, episodios perdidos como la sección del tapiz comido por las langostas”. Una curiosa metáfora que tomo prestada del narrador cuando alude a los continuos saltos en la trama de los libros que Hana leía al inglés para distraerlo en su convalecencia. Al enrevesado relato se une un discurso polifónico de focalización variable, donde se combinan diferentes perspectivas, desde la de la conciencia de los actantes a la voz del narrador, para saltar a la del protagonista quemado, desbordando así los límites de la omnisciencia tradicional. Aun así, el lector se ve recompensado desde el comienzo mismo de la novela por una prosa de múltiples símbolos e imágenes: “Se había vuelto a levantar viento, voluta sonora en el aire” o “Contempló el paisaje bajo el eclipse (…) Veía cruzar por su campo de visión las vetas de color de los flamencos en la penumbra del sol cubierto.” Pero sobre todo en la descripción del desierto, donde el lirismo adquiere por momentos un espléndido crescendo visual y musical como si de una partitura se tratara.
El desierto de Libia es para el paciente inglés un espacio por el que siente una extraña fascinación casi comparable a la sentida por Lawrence de Arabia, un hombre igualmente dividido entre su cultura inglesa y la atracción por la exploración y la cartografía de tan inhóspito lugar junto a las caravanas de beduinos entre peligrosas tormentas de arena capaces de sepultar lo móvil y lo inmóvil. En este sentido, la escritora australiana Hannah Kent, a propósito de la crudeza del helado paisaje islandés en su obra Ritos funerarios, manifiesta que el medio obliga a los personajes “a trabajar juntos por la supervivencia en un clima tan hostil que determina sus características, aportándoles estoicismo y dureza, y a otros, un aura poética”. Una condición que el paciente inglés, en un contexto diferente, se aplica a él mismo: “El desierto siempre ha inspirado sentimientos poéticos a los hombres (…) Para mí el desierto, es como para otros hombres un río o la ciudad de su infancia”. Toda una vasta y silenciosa zona de la Tierra en la que, lejos de sus hogares europeos, los aventureros sentían deseos de quitarse las ropas de sus respectivos países para desaparecer en el paisaje y fundirse en la identidad beduina, de hermosos nombres, en cuyo amplio horizonte quedaban borradas las naciones. El mundo parecía acabar allí, declara el paciente inglés, en el vacío del desierto “siempre rodeado por la historia perdida”, en alusión a Historias de Herodoto, un libro al que se aferra y que convierte en su amuleto.
En sus confidencias con Caravaggio, el convaleciente sin rostro iba desgranando en la penumbra de su aposento pequeñas dosis de su pasado en un tiempo que transcurría con exasperada lentitud, la suficiente para que su interlocutor averiguara la verdadera identidad del moribundo, en realidad, el conde húngaro Ladislaus de Almásy. Un miembro de la sociedad cartográfica inglesa que se adentraba en las profundidades del desierto junto al matrimonio Clifton y otros exploradores en busca de ciudades míticas y oasis perdidos. En cierta ocasión, aprovechando la partida de Clifton hacia una misión, Almásy vivirá un romance con Katharine, la esposa de aquel, una mujer conectada con el Servicio de Inteligencia. La tormentosa historia de amor entre ambos estará plagada de celos, encuentros y desencuentros vividos entre la desolación del arenal libio y las fiestas de El Cairo. Una relación marcada por el espionaje enemigo que probablemente ocasionaría el principio del fin, su salida del avión, desnudo, con el casco puesto y envuelto en llamas.
El fin del gran decenio de expediciones llegaría en 1939. A partir de entonces, la grandeza del desierto, de límpidos amaneceres y frías noches bajo el silencioso añil sembrado de estrellas, se desvanecería en un estruendoso y maléfico escenario bélico. Realmente el peso de la guerra determina todo el desarrollo del relato en el vacío que impregna a los personajes, especialmente en Kip, cuyo nombre era Kirpal Singh, el zapador hindú de Punjab que había arriesgado su vida neutralizando una bomba tras otra. Ahora, lejos de su país y además menospreciado por los británicos, se lamentaba del trato que le concedieron cuando se alistó en Inglaterra como voluntario en una brigada experimental de artificieros: “¡Hay que ver cómo son los ingleses! ¿Le parece normal que luches por ellos, pero se niegan a hablarte?”.
Cuando el hindú conoce la masacre atómica de Hiroshima y Nagasaki su cólera se acrecienta y se pregunta qué clase de misión había desempeñado desactivando “vástagos diabólicos” “¿Para qué?” “¿Para que sucediera esto?” Reflexión que no deja indiferente al lector al establecer un cierto paralelismo preguntándose también de qué han servido tantas pérdidas humanas en los recientes conflictos librados en ciertos países de Asia central, así como del apresurado abandono a su suerte en alguno de ellos por parte del mundo occidental.
Los trágicos destellos de la guerra encuentran su equivalente en una bella metáfora al final de la obra, cuando Kip deambula en la penumbra de la bombardeada iglesia de San Girolamo. El parpadeo violáceo de los relámpagos iluminaba de manera intermitente el contorno espectral de las imágenes religiosas. Tal vez aquel convento y las vidas de sus actuales moradores formaran parte del mismo retablo destrozado y quien sabe si también de un halo de esperanza para todos ellos. Tras la tormenta, el prodigio de la electricidad iluminó el rostro del ángel guerrero, tal vez san Miguel, que sonreía bajo una fina capa de polvo. En la penumbra de la última hora de la tarde, sus alas resplandecían por mor de las bombillitas de colores sujetas a su espalda, “rojo de sangre, azul y oro”. Tal vez el ángel, la confusa figura entre las sombras que percibe el paciente inglés desde su cama “un hombre con plumas”, le procuraría su alivio final al extinguirse la vela que iluminaba el aposento.
Copyright del artículo © Francisco López Porcal. Reservados todos los derechos.