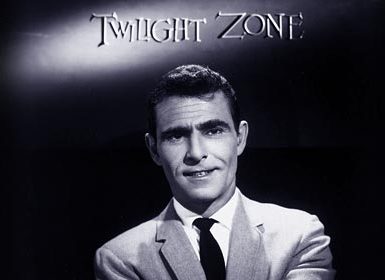«Un buen fracaso ‒le cuenta David Lynch a Tim Ferriss‒ da a una persona una gran libertad. No puedes caer más abajo, luego no cabe más que subir. No queda nada que perder. Por eso esa libertad es casi eufórica y puede abrirte puertas en la mente que te lleven a lo que realmente quieres hacer. Y cuando haces lo que realmente quieres, sientes una gran alegría mezclada con esa libertad ilimitada y no tienes miedo. Sólo sientes una gran alegría. Mi fracaso favorito fue el largometraje Dune«.
Los cinéfilos veteranos seguramente lo recuerdan. Ocurrió en diciembre de 1984. El público quería ir a ver una space opera al estilo Star Wars. «¿Dune? Suena divertido», se dijeron al comprar la entrada. Solo que, a los diez minutos de proyección, cayeron en la cuenta que no lo era. No era un espectáculo divertido, ni mucho menos. Y lo que es peor, aquel largometraje resultaba incomprensible para el público medio, ajeno a las sutilezas y a la densidad filosófica de la novela en la que se basaba el film.
Con la excepción de algún partidario que evitó participar en el linchamento, la crítica masacró a esta película de David Lynch. Quizá el más negativo fuera Roger Ebert. «Esta película es un verdadero desastre ‒escribió‒. Se trata de una incomprensible, fea, desestructurada e inútil excursión a los dominios más turbios de uno de los guiones más confusos de todos los tiempos. Incluso el color no es bueno; todo se ve a través de una especie de filtro amarillo, polvoriento, como si la película hubiera estado demasiado tiempo al sol. Puedes decir que, después de todo, la acción transcurre en un planeta desértico donde no hay una gota de agua, y donde hay arena en todas partes. Pero David Lean resolvió ese problema en Lawrence de Arabia, donde hizo que el desierto se viera bello y misterioso, no descuidado y monótono. La trama de la película, sin duda, significará más para las personas que han leído a Frank Herbert [autor de la novela original] que para aquellos ajenos a ese mundo. Tiene que ver con la búsqueda personal de un joven héroe. Dirige a su pueblo contra un malvado barón e intenta destruir el comercio galáctico de la especia, una droga producida en el planeta desértico. Especia que te permite vivir indefinidamente, mientras descubres que tienes cada vez menos en qué pensar. (…) La película tiene tantos personajes, tantas relaciones inexplicadas o incompletas, y tantos cursos de acción paralelos que a veces uno ya no sabe si está viendo una historia, o simplemente una serie de meditaciones sobre temas inspirados por la novela».
Supongo que Ebert, y muchos otros comentaristas como él, decidieron que el viaje de subida que había efectuado Lynch con la poética El hombre elefante (1980) tenía su perfecto contraste en Dune: una caída en barrena, sin paliativos. No obstante, el tiempo pasado desde su estreno permite matizar o incluso rectificar el diagnóstico, entendiendo los porqués de aquella antipatía que el film despertó en su momento. Una antipatía que, por cierto, no compartió Frank Herbert, quien se mostró encantado con la adaptación de su obra maestra. No me sorprende, dado que no hay aquí grandes infidelidades ni a la trama ni a los personajes.
El proyecto de llevar Dune al cine comenzó en 1971, cuando el productor de El planeta de los simios, Arthur P. Jacobs, adquirió los derechos de aquel libro por nueve años. Por desgracia, falleció antes de ver comenzado el proyecto. Los derechos pasaron entonces a manos de Michel Seydoux, y el director encargado de llevar al celuloide el mundo de Dune fue Alejandro Jodorowsky.
El polémico creador chileno se empeñó en contratar por toda Europa a artistas de los más variados estilos. También planteó un disparatado plan de rodaje, con el compromiso de estrenar una versión que admitiese un solo adjetivo: descomunal. De hecho, llegó un momento en que Dune fue para él casi una cuestión de vida o muerte.
(Hago aquí un inciso: durante una sesión de firmas de Jodorowsky, me acerqué a él con la idea de preguntarle, entre otras cosas, por las extravagancias de aquella producción. Pero una vez frente al personaje, no me atreví. Me considero una víctima de su enigmática simpatía, que impide sacar a relucir emociones negativas en su presencia).
La nómina de cómplices de aquella disparatada adaptación fue creciendo. Avisado por el pintor americano Bob Venosa, H.R. Giger se enamoró de la idea, y viajó hasta la casa de Salvador Dalí en Cadaqués, donde esparaba encontrarse con Jodorowsky. Pero éste ya había partido hacia París. Al parecer, Dalí iba a ser el actor mejor pagado de Dune, con unos honorarios de 100.000 dólares a la hora. Dicen que fue descartado a causa de unas observaciones a favor del franquismo, aunque esto puede ser parte de la rumorología. Completaban el reparto original Brontis Jodorowsky, Orson Welles, Gloria Swansom, Charlotte Rampling, Mick Jagger y Alain Delon.
En diciembre de 1975 Giger coincidió con Jodorowsky en París. Moebius y otros dibujantes ya trabajaban intensamente en los diseños que permitirían desarrollar las maquetas, el vestuario y los decorados.
El director chileno ofreció a Giger el diseño de todo un planeta. Con el guión bajo el brazo, el pintor regresó a Suiza y comenzó a dibujar bocetos. Pero poco después, el proyecto se derrumbaba como un castillo de naipes. El presupuesto para su financiación era practicamente imposible.
Meses más tarde, Raffaella de Laurentiis hacía leer la novela a su padre, Dino de Laurentiis. El magnate italiano no se lo pensó dos veces y en 1980 compró los derechos de toda la saga de Dune. A Herbert le pagaron casi un millón de dólares, y su afinidad con De Laurentiis le llevó a revisar, sin aparecer en los créditos, el guión de otra rara producción del italiano, Flash Gordon.
Ridley Scott, enfrascado todavía en la realización de Blade Runner, rehusó ser el director de la película por su escaso entusiasmo ante el guión de Rudy Wurlitzer. Giger, viejo aliado de Scott, decidió permanecer en él como diseñador, dispuesto a cooperar con el siguiente director. Raffaella sugirió entonces el nombre de David Lynch, y su padre, quién sabe con qué ideas en la cabeza, aceptó muy complacido.
Tras seis tratamientos distintos de guión, el rodaje comenzó en los estudios Churubusco el 30 de marzo de 1983, con la participación, entre otros, del español José López Rodero, veterano ayudante de dirección y productor ejecutivo.
López Rodero, curtido en superproducciones como El Cid, 55 días en Pekín o Papillón, era un profesional idóneo para poner orden en un proyecto con más de cuarenta millones de dólares de presupuesto, que se prolongaría a lo largo de seis meses y en el que se verían implicados 700 técnicos, 50 actores y ‒atención‒ varios miles de extras.
Como ayudante del director, López Rodero pudo comprobar día a día la magnitud de un equipo en el que se involucró a un elenco internacional, con figuras como Francesca Annis, Brad Dourif, José Ferrer, Linda Hunt, Freddie Jones, Richard Jordan, Virginia Madsen, Silvana Mangano ‒esposa de Dino y gran dama del cine italiano‒, Everett McGill, Kenneth McMillan, Jürgen Prochnow, Paul L. Smith, Patrick Stewart, Sting, Dean Stockwell, Max von Sydow y Sean Young.
Tom Cruise, que en principio iba a ser el protagonista, fue al final sustituido por Kyle MacLachlan, buen amigo del director. Ni que decir tiene que esa decisión de Lynch fue luego muy criticada desde Universal Pictures, sobre todo en cuanto Cruise demostró su potencial como estrella.
La dirección artística corrió a cargo de Tony Masters, con quien López Rodero había coincidido en Papillón. El gran Emilio Ruiz del Río, decorador, experto en efectos especiales y director artístico, fue otro español convocado por De Laurentiis. El tercero fue Benjamín Fernández, fabuloso director artístico y maquetista. La pericia de ambos se advierte en la película.
Los ochenta decorados, poblados por las criaturas de Carlo Rambaldi, fueron asimismo visitados por la magia de otros técnicos en efectos visuales. Por ejemplo, el veterano Albert Whitlock. Para aprovechar semejante despliegue, el productor italiano decidió rodar al mismo tiempo Conan el destructor, lo cual acrecentó los retos logísticos a la hora de coordinar los dos equipos en Churubusco. No tardó en aflorar algún desconcierto en ambos rodajes. Un desconcierto que se incrementó cuando John Dykstra, responsable de los efectos especiales, decidió abandonar el proyecto por desacuerdos con De Laurentiis. ¿Y quien fue el sustituto? Pues un hombre de confianza del italiano, Barry Nolan, que trabajó en otras producciones de Dino, como King Kong (1976), Flash Gordon (1980), El guerrero rojo (1985) y King Kong 2 (1986).
Hay quien habla de caos en la filmación de Dune. No llegó a tanto. De hecho, López Rodero habla de un rodaje tranquilo, con las lógicas complicaciones de una superproducción pantagruélica.
Por suerte, la marcha de Dykstra fue compensada por quienes se quedaron en México. En este sentido, posiblemente sea Dune la cinta en la que el talento de Rambaldi resulta más evidente, gracias a una buena combinación de sus creaciones con los efectos visuales de Nolan y con el trabajo mecánico de Kit West. Por otro lado, Lynch, el director de la cinta, ya tenía experiencia en el campo del efecto especial de maquillaje gracias a su estrecha relación con Chris Tucker durante el rodaje de El hombre elefante.
Dune no era una historia precisamente intimista. Al contrario: precisaba trucajes de gran complejidad, y seguramente eso llevó a los productores a confiar en Rambaldi para garantizar la verosimilitud de monstruos tan peculiares como los Gusanos de la Arena.
Precisamente los Gusanos fueron uno de los elementos polémicos de esta película –a pesar de su esmerado diseño, una casi perfecta combinación de lamprea y cetáceo–. Su realización ocupó a un ingente número de operarios en Churubusco y en los médanos de Samalayuca (Ciudad Juárez, Chihuahua), combinando las maquetas y los armazones reales que simulaban la parte frontal y lateral de aquellos enormes seres, de tal forma que Lynch pudiese filmar las espectaculares escenas en las que los protagonistas «cabalgaban», clavando sus picas en la rugosa superficie de estos animales.
Sujeto a continuas presiones, Lynch no pudo imponer el montaje final de la película, aunque no sé si eso explica todas las irregularidades del film. En todo caso, hay secuencias de gran belleza plástica, y uno puede reconocer el sello personal del director en este maduro acercamiento a la fantaciencia, planteado desde una perspectiva que sigue pareciéndome muy seductora.
El guión, coescrito por Lynch junto a Eric Bergen y Christopher De Vore, fue firmado por el propio director tras innumerables borradores. Lynch nos propone un viaje onírico hasta ese planeta, Dune, un dominio desértico, prácticamente deshabitado, pero en el que se produce una codiciada riqueza: la especia llamada melange. Cuando el Duque Leto Atreides (Jürgen Prochnow) recibe Dune en feudo de manos del Emperador Padishah Shaddam IV (José Ferrer), recibe también su sentencia de muerte. A duras penas su concubina Jessica (Francesca Annis) y su heredero Paul Muad’Dib (Kyle Mclahan) lograrán escapar del cruel destino de la Casa Atreides, odiada por sus rivales, la Casa Harkonnen. Entran así en contacto con los Fremen, el pueblo libre que ayudará a Paul en la epopeya que le conducirá, finalmente, a ser el mesías de una nueva religión y a imponer un nuevo orden en la galaxia.
Esta sinopsis, como ya saben, no refleja el aspecto esencial del film: su imaginería, tan excesiva, tan barroca y tan claramente lyncheana. Y eso que De Laurentiis hizo todo lo posible por evitar que las ideas más excéntricas ‒y más queridas por el creador de Cabeza borradora‒ llegasen a ser plasmadas en pantalla. Lo curioso es que podemos afirmar esto, y al mismo tiempo, recordar que el propio David Lynch ha calificado aquel proyecto como una colección de errores (empezando por su pérdida de control sobre el corte final).
Visto en perspectiva, resulta casi dramático imaginar a Lynch curtido bajo el sol del desierto mexicano, después de haber rechazado dirigir El retorno del jedi ‒¿En qué pensó George Lucas al ofrecérselo?‒, sabiendo que su película duraría tres horas y media, y que Dino de Laurentiis y su hija Raffaella serían los encargados de obligarle a reducir drásticamente ese metraje. De hecho, padre e hija fueron más allá, y encargaron escenas de transición para simplificar al máximo el relato, y adaptarlo a las exigencias comerciales de Universal Pictures. No me sorprende que Lynch aún decline hablar del film en entrevistas y que haya rechazado las ofertas del mismo estudio, Universal, hoy deseoso de comercializar un remontaje con el material descartado en su momento.
La experiencia en México fue demasiado amarga para el director, y éste ya no tiene necesidad de revivirla, ni siquiera pensando en ese hipotético montaje que haría justicia a su idea original.
Termino con una confidencia: mi primer contacto con Dune fue a través del disco que incluía su banda sonora, editado en noviembre del 84. Lo compré antes de ver la película, y su escucha me hizo sentir ‒quizá equivocadamente‒ que el universo de Herbert estaba en buenas manos. Los autores de la música fueron los integrantes de una de mis bandas de rock predilectas, Toto, aunque también se incluía un tema firmado por Brian Eno («Prophecy Theme»). Más tarde me enteré de que Eno había escrito otras partes de la partitura, pero supongo que le pasó lo mismo que a Lynch: la familia De Laurentiis decidió que convenía cambiar el estilo musical del film. Está visto que el productor italiano y su hija hicieron bueno aquel dicho de Séneca: «Nadie puede ganar sin que otro pierda».
Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.