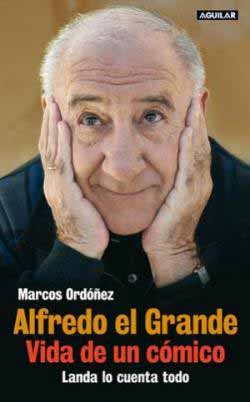 “Dime si no es para amargarse que [Miguel Mihura] escriba Tres sombreros de copa en 1933 y no se estrene hasta 1953. ¡Más de veinte años en el cajón! Y luego, cuando tiene éxito, salen los listos y le dicen que se ha traicionado, que se ha vendido a la burguesía. ‘No, es que usted era bueno entonces. Usted lo que tenía que haber hecho era joderse la vida y seguir por aquel camino. Hasta la inmolación’”. (Alfredo el Grande. Vida de un cómico, de Marcos Ordóñez, Aguilar, 2008)
“Dime si no es para amargarse que [Miguel Mihura] escriba Tres sombreros de copa en 1933 y no se estrene hasta 1953. ¡Más de veinte años en el cajón! Y luego, cuando tiene éxito, salen los listos y le dicen que se ha traicionado, que se ha vendido a la burguesía. ‘No, es que usted era bueno entonces. Usted lo que tenía que haber hecho era joderse la vida y seguir por aquel camino. Hasta la inmolación’”. (Alfredo el Grande. Vida de un cómico, de Marcos Ordóñez, Aguilar, 2008)
“Si cuando rodaba ‘eso’ me hubiesen advertido que al cabo de cuarenta y cuatro años aún se iba a ver, hubiera afinado un poco más” (Joan Bosch. El cine i la vida, de Àngel Comas, Cossetània Edicions, 2006).
Desde que no leo prensa, va para un año ya (¿alguien opina como yo que la crisis es algo bueno?), lo único que extraño es la sección de crítica teatral de Marcos Ordóñez en un suplemento literario, Babelia. No soy asiduo del teatro (los libros, los cómics y los deuvedés de largometrajes, series y animes copan toda mi atención: ya renuncié también a mi playstation rosa), pero los fructíferos textos de Ordóñez merecen la pena leerse aunque no se les halle utilitarismo, o mejor aún si no se les busca tal. Marcos Ordóñez es de esa rara casta de autores que comen de todo y, además, saben digerirlo. Leyendo su columna no solamente percibes una sagaz mirada arrojada sobre el mundo de la dramaturgia: casi todas las disciplinas artísticas pasan por sus ojos y él consigue conjugarlas de forma orgánica y enriquecedora para el lector. Además, sabe escribir.
Desde que se me quemó la portátil que tenía sintonizada, tampoco veo TV, pero en este caso sí echo absolutamente de menos los espacios del corazón (de puñaladas al corazón, deberían denominarse) y chismorreo. Creo que he suplido ese vacío de sustancia cotorril con la lectura de biografías más o menos aureoladas de chismes jugosos, propina frívola siempre de agradecer con independencia del necesario interés personal que me despierte el personaje chismeado. De Ordóñez ya he leído, por coincidencia pero no casualidad, dos libros de vivencias ajenas: su sabrosa crónica de los años españoles de Ava Gardner en Beberse la vida y estas memorias de Alfredo Landa (1933-2013).
Con Landa me pasa, curiosamente, lo mismo que con el maestro Ibáñez: los prefiero trabajando. Igual que Francisco Ibáñez es entrevistado en público y pretende ser gracioso sin conseguir serlo en absoluto (y uno se contraría sentimentalmente al deberle a sus tebeos tantas carcajadas), Landa también me provocaba en sus entrevistas televisadas cierto desagrado instintivo: se le percibe cierto rebufo de soberbia provinciana y chulería autosuficiente que echan p’atrás. O quizás es que veo en él defectos que también veo en mí.
En cualquier caso, la lectura de Alfredo el Grande. Vida de un cómico me parece altamente recomendable, tanto por su repaso, cariñoso en el horizonte, a toda una generación de artistas que de los 60 a los 80 reinó en el cine y el teatro, como porque provoca carcajadas sin fin. Marcos Ordóñez acierta de pleno al optar por el mejor recurso posible a la hora de explicar a Landa: dejarle hablar. Ordóñez le graba y transcribe, con seguridad tras un proceso de editado que, como los buenos editados, no se nota. El libro se puede leer de una sentada y, de hecho, yo me lo pulí en cinco horas de un sábado noche que me quedé sin discoteca en las carpas de la periferia…
Si la gran virtud de estas memorias es que uno se muere de risa leyéndolas, la otra cualidad preciada es que, para bien o para mal, por resentimientos hediondos o pura necesidad de ventilar la casa, Landa cuenta lo que le da la real gana. Decir lo que se piensa es una cualidad bien extraña en nuestro país, especialmente en el mundillo del cine. Y, cuando llega el momento de repartir tortazos, Landa tampoco se queda atrás.
Con Landa coincido y disiento en muchas cosas, obviamente. Comparto su adoración hacia Pepe Sacristán y su desconfianza hacia la siniestra Pilar Miró –curiosamente, Adolfo Marsillach, que fue noviete de ella, la definía en parecidos términos en sus propias memorias–: también para mí es la principal responsable de la muerte del cine popular español, hace casi treinta años ya (Torrente, nuestro personaje reciente más internacional y el que mejor nos define, fue el nuevo e inesperado mesías de una fe perseguida aquí desde hace años: la de que el público tiene derecho a ver el cine que quiere). En las primeras páginas, Landa realiza además un conciso repaso de cómo (no) funciona el sistema de producción de la “industria” del cine español, que creo puede iluminar a más de una mente distraída aún con la idea de que la única familia que vive del dinero de nuestros bolsillos es la Real.
Por mis propias querencias, no me gusta cómo Landa se ceba en egregios compañeros como José Luis López Vázquez o Fernando Fernán Gómez: pero si él no se censura los elogios, tampoco nosotros (ni Ordóñez, acertadamente) le habremos de censurar los palos. El actor ha parecido siempre bien dispuesto a aceptar las consecuencias.
Y el morbo nos puede.
La cita que he extraído del libro demuestra que Landa no es tonto. En ella, básicamente viene a resumir el papel de cierta crítica coterránea (y, eso sí duele, de muchos amigos hienas) en esto del artisteo. Asimismo, el actor ejemplifica modélicamente un recurso crítico habitual, en este caso a colación de El Crack de José Luis Garci: “Al principio, ya te digo, nos pusieron verdes: que aquello era una mala imitación del cine negro americano, que la historia no era creíble en Madrid y que aquí no servíamos para hacer estas cosas. Y después de El Crack 2, y a las hemerotecas me remito, los mismos que habían escrito todo eso comenzaron a decir que era un clásico del cine español de los 80. Cosas que pasan”.
No cosas que pasan. Personas que son así.
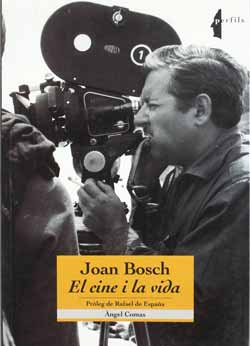 Otro libro interesante es Joan Bosch. El cine i la vida, de Àngel Comas, repaso en catalán a la filmografía del realizador tarragonense –de Valls, como Ignacio F. Iquino y Pedro Lazaga– anteriormente conocido como Juan Bosch (por las imposiciones franquistas, no por gusto propio) que, curiosamente, rodó su última película con Alfredo Landa: concretamente Un Rolls para Hipólito, con guión de Mariano Ozores, del que el propio Landa dice de forma hilarante –cito de memoria– algo así: “Después de leer un guión de Mariano Ozores, cualquier otro te parece El Quijote“.
Otro libro interesante es Joan Bosch. El cine i la vida, de Àngel Comas, repaso en catalán a la filmografía del realizador tarragonense –de Valls, como Ignacio F. Iquino y Pedro Lazaga– anteriormente conocido como Juan Bosch (por las imposiciones franquistas, no por gusto propio) que, curiosamente, rodó su última película con Alfredo Landa: concretamente Un Rolls para Hipólito, con guión de Mariano Ozores, del que el propio Landa dice de forma hilarante –cito de memoria– algo así: “Después de leer un guión de Mariano Ozores, cualquier otro te parece El Quijote“.
Por casualidad y porque somos cuatro gatos, cuento con varias razones de apego sentimental hacia este libro: el hijo de Joan Bosch (no por casualidad de igual nombre) ha sido el director de producción de mi primera película y, entre insulto e insulto –como debe ser entre productor y director–, nos hemos hecho uña y mugre; por otro lado, también conocí hace años al autor del estudio sobre Bosch, el crítico Àngel Comas, y a su deliciosa esposa Ondina, en el Festival de Cine de Huesca, y les tengo mucho cariño; y, para rizar el rizo, uno de los colaboradores en la etapa western de Bosch padre fue el autor Lou Carrigan –pseudónimo de Antonio Vera Ramírez–, en cuyas sendas novelitas del Oeste basaría aquél los filmes La diligencia de los condenados (1970) y Los buitres cavarán tu fosa (1972). Conocer y con el tiempo hacerme amigo de Lou Carrigan es un privilegio para mí, que leía cuando mocoso muy a gusto sus novelas.
Respecto del libro en sí, especialmente atractivas resultan las rememoranzas en primera persona del propio Bosch, referentes a actores tan divertidos como Arturo Fernández (protagonista de mi serie española favorita, La casa de los líos, y que empezó con Bosch en sus años de galán… de galán joven, me refiero) o Cassen.
Bosch fue claramente un director de géneros: policíaco (A sangre fría), comedia romántica (El último verano, Bahía de Palma), comedia absurda (El terrible de Chicago), comedia musical (Chico, Chica, ¡Boom!), western (Abre tu fosa, amigo… llega Sabata), destape (Es pecado… pero me gusta, Caray con el divorcio) e incluso terror (Exorcismo)… Tocar todos esos palos es una suerte, no hay duda –hoy ya nadie lo puede hacer… ni se atreve–, pero no tanto con las condiciones de la época: me imagino que descubrir las penurias con que se ¿rodaba? en nuestro país puede resultar un aliciente extra para cualquier lector.
Para mí, que me hubiera encantado conocer a Ignacio F. Iquino (y rodar como él varios softcores con Patricia Adriani) o a Armand Matias Guiu (y escribir a su lado guiones para Cassen o los Hermanos Calatrava), libros como éste son de un valor incalculable.
Copyright del artículo © Hernán Migoya. Previamente publicado en Comicsario, un blog para la fenecida editorial Glénat España. Reservados todos los derechos.











