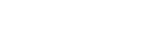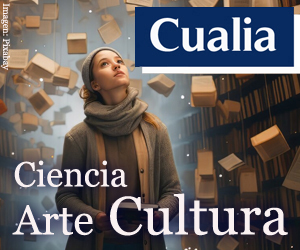Es curioso observar que en la brumosa posguerra española tres escritoras ocupan la primera fila narrativa: Carmen Laforet, Mercè Rodoreda y Carmen Martín Gaite (1925-2000). El régimen era notoriamente masculino porque la guerra la había ganado un ejército, entidad viril. Lo imaginario femenino resultaba, pues, la contrafaz de los desfiles protagónicos.
Me detengo en Carmiña, aprovechando su centenario. Lo hago en dos textos no exactamente novelescos pero efectivamente narrativos. En Carmiña, por la vida de los interiores, el mundo entrevisto tras los visillos, en el descubrimiento doméstico de lo encubierto. Con materiales de su tesis escribe Usos amorosos del el dieciocho en España (1973) y en un agudo híbrido, en parte memorioso, El cuarto de atrás (1978).
El siglo XVIII fue, en parte, una centuria femenina, si se quiere: feminista. En Francia, el movimiento resultó potente y fue paradójicamente reprimido por una revolución de carácter varonil. En España no hubo tal revolución pero no una menor incorporación del discurso mujeril vinculado con la literatura del amor. Se da en una figura muy típica, la del sigisbeo, el hombre galante que acompaña a la dama en paseos públicos y en coloquios privados a veces manifestados en cierta literatura poética, heredera del amor cortés medieval pero disipada de su patetismo y, muy eventualmente, labrada en el encuentro sexual, evidente ausente de palabras.
El chevalier servant secunda a la mujer, diciendo lo permitido del trasfondo interdicto. La mujer es idealizada y, tras la idealización, yace la muda elocuencia del sentimiento. Es el uso amoroso que enmascara al amor, esencialmente inmediato e inefable. Este espacio de lo dicho por lo por decir, lo expresivo por lo incierto, es el uso literal que Carmiña ha estudiado con pinzante lucidez.
En El cuarto de atrás la escena es bien otra. Se trata de indagar, con la silente mirada de una niña pizpireta, ese lugar de la casa burguesa de provincias donde se atesoran las cosas en desuso. Aparentemente, ya no sirven para nada pero no se han destruido ni regalado ni vendido sino que, sin advertir, se conservan como un tesoro. Acceder a ellas es una suerte de sigisbeo doméstico, con la oscura sensación de que algo esencial han de decirnos.
En términos de un viaje interior, de corto alcance pero punzante de preguntas, propone lo que Freud estudia en sus páginas sobre lo siniestro: algo atractivo, seductor y temible. La palabra freudiana es lo unheimlich, que encierra el sustantivo Heim (hogar) precedido por el privativo prefijo un. Podría, entonces, traducírselo etimológicamente: «lo no hogareño». Se produce en ello la paradoja del reconocimiento: en lo privado, lo prohibido, lo interdicto, está lo oculto familiar. El hallazgo, temible y atractivo, es la verdad de lo negado.
Los recuerdos y las investigaciones de Carmiña en su cuarto de atrás está una experiencia de la vida en la España dictatorial teñida por la descolorida y censurada memoria de la preguerra. La escritora la visualiza en su doble «permitida», la hija del dictador que, como la escritora, se llama Carmencita. ¿Será también alguien que guarda en su casa un cuarto de atrás? La pregunta es lo que vale porque el arte no ofrece respuesta sino que formula inquisiciones. La leve y persistente prosa de Carmiña lo sabe. Quien lee adopta la pregunta y elabora sus respuestas. He allí la verdadera literatura de una posguerra escrita a la luz de la renovada libertad.
Imagen superior: Monumento a Carmen Martín Gaite (diciembre de 2000), obra de Narcisa Vicente; plaza de los Bandos, Salamanca (Wikimedia Commons).
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.