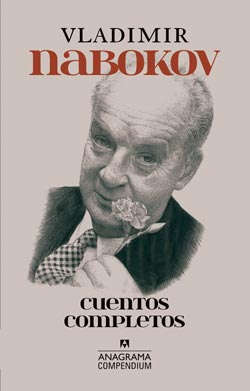 Rememora Nabokov un sueño recurrente de su infancia donde era capaz de ver un paisaje de espaldas, cuando normalmente se lo ve de cara. Ha conseguido escribirlo y concluye que tal sueño ya no es suyo, que se ha vuelto ajeno y común, compartido.
Rememora Nabokov un sueño recurrente de su infancia donde era capaz de ver un paisaje de espaldas, cuando normalmente se lo ve de cara. Ha conseguido escribirlo y concluye que tal sueño ya no es suyo, que se ha vuelto ajeno y común, compartido.
Los tres elementos –identificación del sueño insistente, escritura, comunidad de lo soñado– redundan en esa especie de ensoñación universal que es el arte.
Escribir, soñar, volver del sueño, tienen una similitud estructural con el viaje al otro mundo que realiza el escritor (ver el cuento «Las hermanas Vane»): un muerto para el cual morir es instalarse en otro planeta, desterrarse (perder la tierra, la Tierra), y evocar el planeta de origen sin enterarse de que está muerto. Si se quiere, como esos personajes de Borges, alguien tan querido y requerido por Nabokov: Baltasar Gracián o el teólogo Melanchton.
Escribir es entablar «una lucha desigual con objetos indispensables». De algún modo, hacer lo que el científico verdadero, figura no lejana del Nabokov que clasifica insectos y mariposas: «experimentar el placer sensorial del conocimiento directo y divino», hormigueo sin el cual no hay verdadera ciencia. Se trata de una utopía, según puede verse.
No existe el conocimiento directo, no mediado por el lenguaje, ni tampoco el hombre de ciencia, al igual que el resto de los hombres, puede asumir la perspectiva de un dios. Pero ya sabemos que la utopía es el acicate del deseo, por ejemplo, del deseo de escribir.
A diferencia del científico, el escritor es un observador que no busca ese saber sin mediaciones, absoluto y definitivo. Es un observador, algo perplejo ante las peculiaridades de la vida, escéptico y, por lo mismo, nada pesimista (el pesimismo, según concluye Nabokov, poco y nada tiene que ver con la observación).
La vida nabokoviana es fruto del azar y menudea en lo insólito. La palabra reclama ante ella el sublime derecho de intensificar lo azaroso y preservar una trascendencia que no sea mero accidente. Ahí queda eso. Es un encuentro harto desigual entre la palabra y la vida, porque ésta es una suerte de divinidad, o sea que supera en talento a la otra, meramente humana. Las obras de la vida son intraducibies, no se las puede siquiera describir.
¿Qué recurso le queda al escritor? Hacer trampas, aun de las más vulgares, como cuando un mal guionista adapta al cine una gran novela. Se la altera hasta hacerla irreconocible. La vida ya no se puede reconocer en la escritura, pero, en cambio, cabe añadir, ha ganado verosimilitud. Y ahí también queda eso.
Por eso el escritor celebra una constante despedida de las gentes y las cosas, que siguen en el planeta de lo vivo. A menudo, ni unas ni otras se enteran de que se les dirige ese breve, intenso, amargo saludo. Llevado al extremo, el oficio de escribir se niega a sí mismo y el escritor se dice: «si yo fuera escritor…». O sea: si no me dedicase a contar historias nunca ocurridas (meramente verosímiles, insistamos). Y, en el otro extremo, producir seres ficticios a los cuales, por paradoja, se los salva de la ficción y se les dota de realidad.
No es la pasión por la verdad que, atolondradamente, empuja a tantos hacia el ripio, sino ese juego dialéctico en que la trampa parece veraz y lo ficticio reclama y adquiere realidad. El escritor también padece este vaivén de opuestos: desaparece en sus versos y permanece convertido en una persona nebulosa, el poema, ese ataúd tan original que resulta, a un tiempo, seguro y transparente.
Se diría que en Nabokov la escritura tiene dos puntos de reparo privilegiados: el chisme o rumor, que es «la poesía de la verdad», y las frases ilegibles de la vida, ante las cuales la atención del escritor se aguza y se arraiga en un signo de puntuación. Enfatizando: el chisme es, nada menos, la forma moderna del mito, la historia que todos damos por verdadera sin pedir ninguna prueba al informante. Y la «corrección» puntual de lo indescifrable es el punto de arranque de la verosimilitud, la primera decisión de forma. Lo anterior vale como introducción a otra figura, más concreta, pero que se liga fuertemente con la del escritor: el emigrante.
Buena parte de sus cuentos, que se dispersan a lo largo de toda la vida literaria de Nabokov (entre 1921 y 1976), tiene como personajes a unos emigrantes rusos que deambulan por distintas ciudades de Europa occidental en la entreguerra, especialmente por Berlín. Han dejado atrás un país desaparecido para siempre y trastabillan en otro que está desapareciendo por segunda vez: tras la Alemania guillermina, cargada de negras culpas, hazmerreír del mundo entero, la descabalada república de Weimar, antesala del nazismo, cargada con esa «horrible cualidad del alemán», ser un soñador.
El suyo (el nuestro, por transferencia) es un mundo fragmentario, despiezado, disperso, una pululación de briznas de historia. El cuento es la forma narrativa que mejor le conviene.
Sabemos que Nabokov emigró y creó una suerte de instalación del emigrante: de Rusia a Alemania, Francia, Estados Unidos y Suiza. De la lengua rusa a la alemana, la francesa y, en especial, a la inglesa. Pero corresponde aclarar que esta actitud emigrante resulta la contraria a la habitual.
Nabokov no deja atrás la patria perdida sino que la busca en tierra extraña: «…siempre he tenido la oscura sensación de que mi verdadero hogar estaba a la vuelta de la esquina, esperándome, y que podría entrar en él tan pronto como hubiera acabado con las mil cuestiones imaginarias que agobian mi existencia…» (Desde luego, el momento en que acaban esos imaginarios agobios es la muerte).
Refuerza tal búsqueda la posición de Rusia en estos relatos, aun cuando hagamos abstracción de la biografía «rusa» de Nabokov, un señorito cosmopolita criado en inglés y que, como cualquiera de los suyos, tenía el francés como lengua franca. Rusia ha sido sometida por los comunistas, pero no porque ellos vinieran de un espacio exterior, sino porque son duramente rusos. El prado silvestre y florido se transformó en huerto pedestre, vallado y rodeado por basurales y cloacas al aire libre. La débil constitución se volvió mayoría de uno solo, tiranía (ver «Destruir al tirano», donde los conspiradores que proyectan acabar con el dictador no pueden hacerlo porque se reconocen en él).
Antes y ahora, permanece la vieja Madre Rusia, poderosa y espléndida, tierra de soldados y de eslavos religiosos. Tenía su encanto la Rusia de los zares y los grandes duques, pero abrigaba una vocación de catástrofe. No se la puede evocar suprimiendo uno de sus componentes. «El mundo de mi juventud era un pequeño mundo duro y galante que se enfrentaba a la adversidad con su punto de sentido del humor, un mundo que, sin alharacas, emprendía la marcha hacia lejanos campos de batalla…». Por esto, el emigrante nabokoviano se parece a un adolescente, ese personaje que no tiene apenas nada que recordar pero que finge perderse en la lejanía del tiempo. Este ejercicio de melancolía lo retrae a su felicidad inmediata y cada cosa que se ve resulta tan memorable que merece un monumento. Así, el pasado, en lugar de recuperarse, se construye.
De más está recordar que Nabokov fue un atento lector de Proust. Este poder de la imaginación sobre el pasado hace creer a la memoria que nada se ha perdido (las memorias de Nabokov se titulan, justamente, Habla, memoria), que el polvo y la oscuridad son la mejor protección para los secretos que crecen y acaban siendo recuerdos. La verdad personal, como la sombra en el crepúsculo, se agranda al someterse a la memoria. Es un juego que tiene, como todo juego, un carácter ceremonial vecino a la liturgia, y una capacidad, cercana a la artística, esa ordenación del azar: el examen ocioso del pasado es la invocación a los naipes que permiten jugar al solitario.
Emigrado que busca su lugar en la próxima parada del viaje y que sólo lo hallará en el final inevitable e inopinado, el artista se define como romántico. Quién lo diría de Nabokov, tan poco sentimental, tan escasamente dado a la entrega emotiva. Sin embargo, nada tan romántico como ese ejercicio de la defensa contra el sentimentalismo, la romántica ironía (de paso, dígase que es la fórmula de Thomas Mann, escritor al que Nabokov dirige tantas pullas que acaba por erigirse en su admirador).
La ironía que permite bailar de dolor y reír porque la risa es, nada menos, «una imitación de la perdida verdad de nuestro mundo». Romántica es la noción nabokoviana del amor y su vecindad con la música y la muerte, romántico el juego de la identidad entre el uno y el otro, yo y el sosias, Ich und Doppelganger.
Nabokov perfila con nitidez su imagen del amor: es el sentimiento que produce en un hombre, una mujer inalcanzable. Poco importa que esté cerca o lejos, la distancia que no se puede franquear es la que define a la amada y la convierte en objeto del amor. Los ejemplos, según lo dicho, abundan, y obligan a la cita proustiana: «Un cuento de hadas», «Terror», el magnífico (tanto que merece parecerse a Henry James) «La Veneciana», donde un hombre se enamora de una mujer fascinante representada en un cuadro barroco (como Swann de Odette porque semeja la Zéfora de Botticelli), tanto que acaba dudando si la mujer de carne y hueso que también lo enamora es la amada verdadera o la otra. El cuadro es una falsificación contemporánea y la posible modelo, como corresponde, se marcha con el pintor. Las dos mujeres estuvieron al alcance de la mano, pero resultaron inabordables.
Otra variante, también romántica, es el fantasma (ver «Las hermanas Vane»). Dos hermanas aman a un mismo hombre. Una de ellas se suicida. La otra se queda con el buen señor y se dedica al espiritismo. El narrador, a su vez, la ama, pero sólo se queda con ella cuando, tras la muerte, se le aparece como un espectro. Y otra variante más: el amor es el intento de recuperar una imagen fundadora, el descubrimiento de la amada en algún momento de la infancia (si se quiere, el arranque de los delirios pedófilos de Humbert en Lolita). Así en el encantador relato «Primer amor», que evoca un veraneo a principios del Novecientos, y en «Primavera en Fialta», donde Nina conduce al narrador, igualmente, a un enamoramiento infantil incompatible con la canallesca historia de la mujer adulta, con su marido y su amante a cuestas, ligados como dos criminales por algo más fuerte que el amor.
El reverso del amor es el matrimonio. En Nabokov aparece como apacible convivencia, vida sedentaria y rutina. Por oposición al amor, es siempre cercanía, pero no comunicación. Es decir que la lejanía del otro, o de la otra, se mantiene. En «Aureliana», el marido se dedica a viajar para adquirir insectos y mariposas. Se marcha de su casa, definitivamente, cuando vuelve y no encuentra a su mujer, que ha ido a la compra, la cual tampoco lo halla al volver, como es obvio. Lo consigue al dar con el cadáver del marido. En «Signos y símbolos», el marido altera la rutina matrimonial diciendo que se muere hasta que se restablece la normalidad, por decir algo, pues consiste en referirse a un hijo ausente (internado en un manicomio, quizá muerto) como si estuviera presente.
Uno de los bordes amorosos es la muerte, su contrafigura. El amor vincula y la muerte separa; el amor une, la muerte corta. Raramente, en Nabokov adquiere un sesgo patético. El patetismo es poco nabokoviano, indigno de una mentalidad escéptica y de una sensibilidad aristocrática para la cual morir es el colmo de la vulgaridad, del raso igualitarismo. Más bien es un evento, el Evento incomparable, con el cual no se cuenta aunque todos sepamos que es inevitable. Por ello, adquiere el perfil de un accidente, una curiosidad. «Nos sentimos mal (…) la vida volverá a ser amable (…) Y luego, un poco más tarde, en algún momento, nos morimos (…) La variedad de rutas intrincadas que uno sigue enloquecido para poder llegar a esa cita final que el más impenitente indeciso sabe inevitable». No obstante, en algún texto como «Una cuestión de honor» (la historia de dos duelistas que acaban reconciliados y evitan el riesgo del desafío por miedo a morir), hay una admirable descripción de la angustia mortal, de esa noche que antecede al amanecer decisivo y que puede ser la última, poblada de súbitas despedidas ante las gentes y las cosas. Imposible no recordar a Schnitzler, un escritor que ignoro si Nabokov conocía pero que, desde otra perspectiva, pertenece al mismo mundo finisecular y cosmopolita del que ambos surgen.
Tampoco falta el ingrediente de la trascendencia asociado a la muerte. El suicida, por ejemplo, se convierte en dios al apoderarse de su muerte, al anular su mero acontecer accidental. Lo mismo aquel otro personaje que lleva entre manos «la bomba de realidad». Si ésta explosiona y él sobrevive, se diviniza. Ambos casos resultan episodios aislados pero significativos, porque muestran qué es la intermitencia de lo sagrado para Nabokov: la aparición de unos dioses repentinos y con apariencia humana, dioses que nos evitan el culto a ese Dios de los monoteísmos, dictador celeste tan poco soportable como los terrenales. El otro borde, el opuesto a la muerte, con el cual confina el amor, es la música. En el cuento que se titula, precisamente, «Música», un hombre evoca una historia de amor mientras escucha una pieza musical. La historia se desvanece con la música, y el relato que las engloba, también, como si la música fuera el trasfondo de la escritura.
En «Bachmann» (la alusión al hombre Bach es trasparente) aparece un músico que no puede tocar sino en presencia de su amante, una tal Madame Perov, mujer enferma y adúltera a la que Bachmann contemplará agonizar minuciosamente. Ella dejará un mensaje escrito en clave de melografía, indescifrable como la muerte misma, acaso como el amor mismo, porque los dos están cifrados musicalmente. La música se muestra inmediata como el amor y la muerte, y ya no hace falta redundar en lo romántico de la tríada.
El arte sonoro sirve al relato, según se ha visto, porque actúa como una especie de soporte a la dispersión y sinsentido del mundo, así como la tonalidad ordena los sonidos difusos y destemplados que acaban alojándose en una escala, un acorde, una cadencia. Unidad y desgarro, identidad que se articula y se disuelve, son formas de esa modulación que llamamos mundo.
Las notas sueltas claman por una sola y misma armonía. Secretamente, las incertidumbres tonales se resuelven, dando lugar a nuevos acordes y nuevas tensiones que buscan el inhallable silencio final. Hay en el alma un oído musical capaz de abarcar, aunque sea pasajeramente, una imagen sonora de la totalidad. El ser se corresponde con la creación y el cosmos adquiere, aunque más no sea por un momento, un carácter benéfico y tierno.
Como en la revelación de una partitura, aparecen armonizadas percepciones tan dispares como el dobladillo de una falda, una nube, el soplo del viento, los ruidos del tráfico callejero. «Me di cuenta de que el mundo no representa para nada una lucha, ni tampoco una secuencia de ávidos acontecimientos casuales, sino una dicha trémula, una inquietud turbada y benéfica, una dádiva que nos ha sido concedida e ignorada». El sujeto que corresponde a esta imagen triangular del devenir cósmico (amor y muerte conciliados en la música) es siempre doble. Insisten en Nabokov los pares de personajes que son, de alguna manera, mitades de un mismo ser inexistente pero imaginable.
El enano de «El elfo Patata», doble del prestidigitador con cuya mujer tiene un hijo que no alcanza a conocer; los dos hermanos de «Reencuentro», el que permanece en Rusia y el que se marcha al exilio; los gemelos unidos por un cartílago de «Escenas de la doble vida de un monstruo». Puede leerse en esta reiteración de la figura del doble o sosias un síntoma del destierro: siempre el desterrado deja a su alter ego en el lugar del que escapa o es expulsado, y esta dualidad interviene en las aventuras identitarias que hacen a su biografía. Más allá de la anécdota, apuntan a la perplejidad romántica: ser uno o el otro, ser uno y el otro, ser el que pasa y el que permanece, el que muere y el que sobrevive. Nabokov rescata muy escasos elementos de ese mundo fundador y perdido.
La lengua rusa sólo le servirá para su poesía, minoritaria y ocasional en su obra. Si se manifiesta contrario al comunismo no deja de reconocer que tiene hondas raíces en la tradición rusa, jerárquica, autoritaria, racial, mística. Más ampliamente, hay en Nabokov una ideal identificación con las aristocracias, manifiesta en su desdén por la política y los problemas sociales, su fobia al igualitarismo, la moda y el término medio, sus distancias ante lo vulgar, su creencia en la distinción como valor supremo. Ser distinto, escaso, tal vez único.
Las mayorías no tienen automáticamente razón y el bienestar de la humanidad se la trae al fresco, junto con la mediocre educación y la mediocre asistencia para todo el mundo. Como buen y fantástico aristócrata, cree en el origen mágico del poder, que se ha perdido en las democracias actuales, en la civilización de la retórica parlamentaria degradada en palabrería. Pero tampoco lo seducen las opciones fascistas, justamente por su manifiesto carácter plebeyo y hasta gangsteril.
No es la sociedad lo que interesa a Nabokov, sino algo que es menos que ella, porque resulta más abstracto, y a la vez, más que ella, por ser más abarcante: esa conjetura compleja, fascinante y desazonante a la vez que llamamos mundo.
El mundo es, sustancialmente, algo pobre y enigmático, un cuadro pintado con malos óleos sobre una tela frágil. Pero es, a la vez, tentador y seductor como esos paisajes que se perciben desde un tren, anónimos, cruzados por caminos de dirección ignota y abundantes en bosquecillos encantadores.
Sin duda, ha sido creado (dando por supuesta la creación) con las mejores intenciones, aunque su regularidad, que es la clave de su funcionamiento, resulte monótona y aburrida. Tal vez lo único que la justifique es la aparición de lo excepcional, ese acontecimiento perverso y sacrílego que destroza las expectativas: un libro de genio, un cometa, un crimen, una modesta noche de insomnio. Entonces, el mundo se torna esplendoroso y radiante.
El arte es el productor por excelencia de estos momentos extraordinarios. El arte que convierte las historias posibles en necesarias, al darles formas definitivas e incorporarlas a la memoria apócrifa de la humanidad, eso que llamamos verosimilitud. El arte permite al hombre, un primate superior que habita la jungla de las intuiciones primitivas, salir a los claros del bosque, los soleados espacios de la razón. Luego, «la armonía y el significado se desvanecen y el mundo vuelve a irritarme con su abigarrado vacío». La vida actúa como ayudante de dirección del metteur en scéne de lo racional, que es el arte, precisamente.
El escenario es nuestro planeta, que ofrece una vista panorámica de superficies y oculta la mayor parte de su realidad. De ella percibimos eslabones de una cadena incompleta, que tratamos de enlazar con piezas fantasmales. Aparenta ser un camino, pero sólo advertimos dos metas, si es que las tiene: el manantial del presente y el habitáculo de la tumba. Del uno a la otra, saltos y traspiés, disparates que sólo el relato es capaz de ordenar.
Es en este punto donde se instala lo trascendente nabokoviano, la rama donde sus amadas mariposas se detienen y construyen un orbe pasajero y armonioso. El arte de narrar, con su bambalina musical, no sólo sirve para existir como tal, o sea como construcción ficticia, sino que nos ofrece una visión verosímil del acontecer que se transforma en mundo. Nos da el mundo donde nos situamos para vivir y pone la vida a nuestro servicio, ya que otra cosa no podemos hacer con ella.
Reunir todos los cuentos y relatos de Nabokov en un volumen es un esfuerzo editorial que merece reconocimiento. Sin duda, el valor de documento que tiene el volumen que publicó Alfaguara en 2009 es alto.
Desde el punto de vista del lector, en cambio, sería preferible una antología como la hecha por el propio autor, que reuniera una docena de piezas, las mejores. Vista como un panorama, la obra cuentística de Nabokov es muy desigual y una colección de relatos breves tan extensa deja al lector sin saber exactamente lo que acaba de leer.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.












